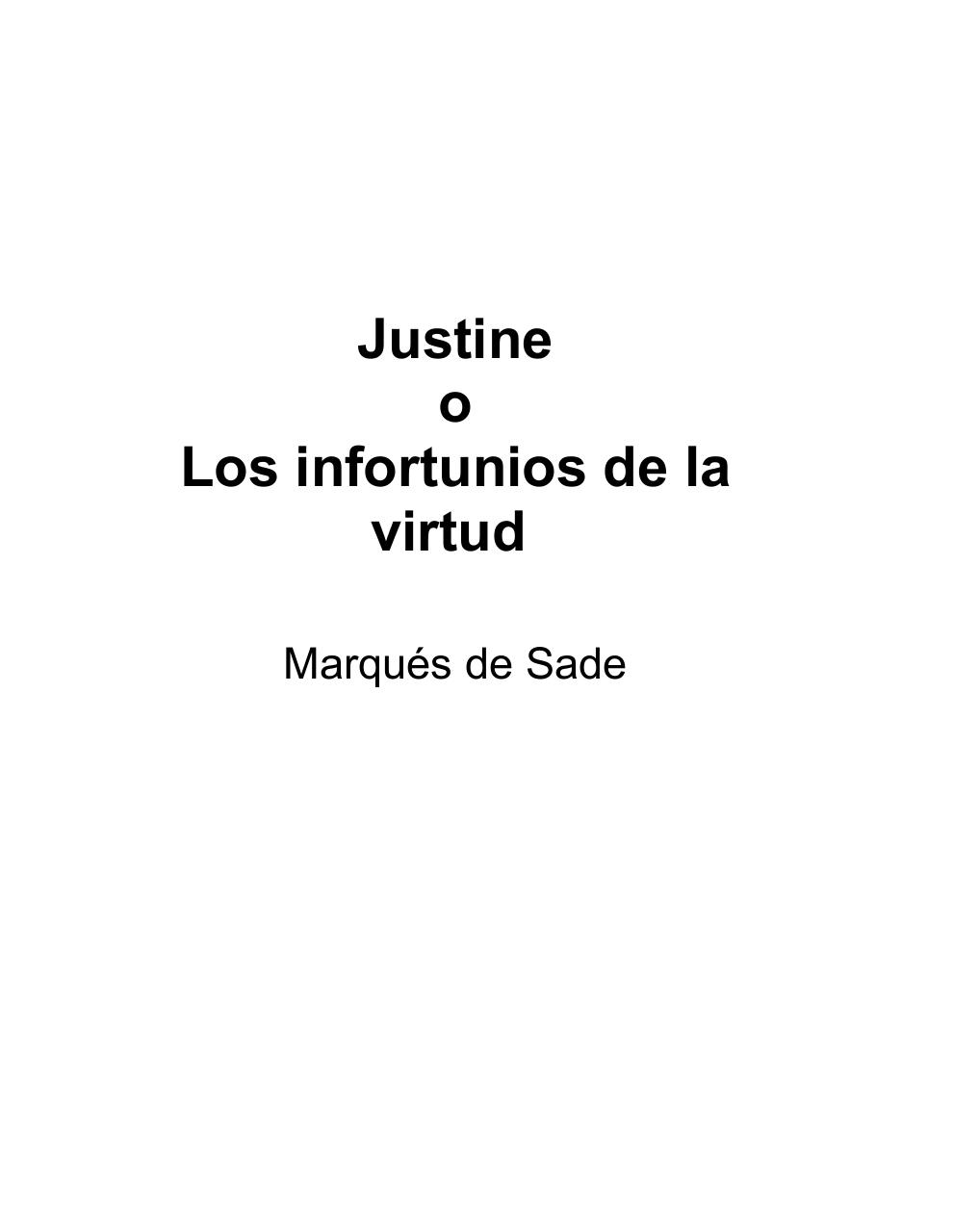Marqués de Sade Justine .pdf
Nombre del archivo original: Marqués de Sade - Justine.pdf
Título: Microsoft Word - justine.doc
Autor: Gerson O. Suárez
Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por ADOBEPS4.DRV Version 4.50 / Acrobat Distiller 5.0 (Windows), y fue enviado en caja-pdf.es el 10/10/2016 a las 04:57, desde la dirección IP 152.170.x.x.
La página de descarga de documentos ha sido vista 6810 veces.
Tamaño del archivo: 790 KB (289 páginas).
Privacidad: archivo público
Vista previa del documento
Justine
o
Los infortunios de la
virtud
Marqués de Sade
A mi buena amiga
Sí, Constance, a ti dirijo esta obra; a la vez el ejemplo y el honor de tu sexo,
sumando al alma más sensible la mente más justa y la mejor iluminada, sólo a ti
corresponde conocer la dulzura de las lágrimas que arranca la Virtud
infortunada. Detestando los sofismas del libertinaje y de la irreligión,
combatiéndolos incesantemente con tus actos y tus discursos, no temo en
absoluto para ti los que ha necesitado en estas memorias el tipo de personajes
trazados; el cinismo de algunas plumas (suavizadas sin embargo lo más posible)
no te horrorizará más; es el Vicio el que, gimiendo por ser desvelado, se
escandaliza así que se le ataca. El proceso de Tartufo fue incoado por unos
santurrones; el de Justine será obra de los libertinos. Me inspiran escaso temor:
mis razones, desveladas por ti, no serán condenadas; tu opinión basta para mi
gloria, y debo, después de haberte gustado, o gustar a todo el mundo, o consolarme de todas las censuras.
La intención de esta novela (no tan novela como parece) es nueva sin duda; el
ascendiente de la Virtud sobre el Vicio, la recompensa del bien, el castigo del
mal, suele ser el desarrollo normal de todas las obras de este tipo; ¿no es algo
demasiado manido?
Pero ofrecer por doquier el Vicio triunfante y la Virtud víctima de sus sacrificios;
mostrar a una desdichada yendo de infortunio en infortunio; juguete de la mal
dad; peto de todos los excesos; blanco de los gustos más bárbaros y más
monstruosos; aturdida por los sofismas mas osados, más retorcidos; víctima de
las seducciones más arteras, de los sobornos más irresistibles; teniendo
únicamente para oponer a tantos reveses, a tantos males, para rechazar tanta
corrupción, un espíritu sensible, una inteligencia natural y mucho valor; arrostrar
en una palabra las pinturas más atrevidas, las situaciones más extraordinarias,
las máximas más espantosas, las pinceladas más enérgicas, con la única inten-
ción de obtener de todo ello una de las más sublimes lecciones de moral que el
hombre haya recibido: convendremos que era llegar al objetivo por un camino
poco transitado hasta ahora.
¿Lo habré conseguido, Constance? ¿Provocará una lágrima de tus ojos mi
triunfo? En una palabra, después de haber leído Justine, dirás: «¡Oh, cuán
orgullosa de amar la Virtud me siento con estos cuadros del Crimen! ¡Cuán
sublime es en las lágrimas! ¡Cómo la embellecen los infortunios!».
¡Oh, Constance! Que se te escapen estas palabras, y mis trabajos serán
coronados.
EXPLICACION DE LA ESTAMPA
La Virtud, entre la Lujuria y la Irreligión. A su izquierda está la Lujuria, bajo la
figura de un joven cuya pierna rodea una serpiente, símbolo del autor de
nuestros males; aparta con una mano el velo del Pudor, que protegía a la Virtud
de las miradas de los profanos, y con la otra, así como con su pie derecho, dirige
la caída en la que quiere hacerla sucumbir. A la derecha está la Irreligión que
retiene con fuerza uno de los brazos de la Virtud, mientras que con mano pérfida
saca una serpiente de su seno para envenenarla. El abismo del Crimen se
entreabre bajo sus pasos. La Virtud, siempre dueña de su conciencia, alza la
mirada al Eterno, y parece decir:
¡Quién sabe, cuando el Cielo nos hiere con sus golpes, si la mayor desgracia
no es un bien para nosotros!
Edipo en casa de Admeto
¡Oh amigo mío! La prosperidad
del Crimen es como el rayo,
cuyos resplandores engañosos
sólo embellecen un instante la
atmósfera para precipitar en los
abismos de la muerte al
desdichado que han deslumbrado.
Primera parte
La obra maestra de la filosofia sería desarrollar los medios de que se sirve la
Providencia para alcanzar los fines que se propone sobre el hombre, y trazar, a
partir de ahí, unos planes de conducta que puedan hacer conocer a ese
desdichado individuo bípedo el modo en que debe avanzar en la espinosa
carrera de la vida a fin de prevenir los caprichos extravagantes de esta fatalidad
a la que se dan veinte nombres diferentes, sin haber llegado todavía a conocerla
ni a definirla.
Si, llenos de respeto por nuestras convenciones sociales, y sin apartarnos
jamás de los diques que nos imponen, ocurre, aun así, que sólo encontramos
zarzas cuando los malvados sólo recogen rosas, personas carentes de un fondo
de virtudes lo bastante probado como para superar tales observaciones ¿no
considerarán entonces que es preferible abandonarse al torrente que resistirlo?
¿No dirán que la virtud, por hermosa que sea, se vuelve sin embargo el peor
partido que pueda tomarse, si resulta demasiado débil para luchar contra el
vacío, y que, en un siglo totalmente corrompido, lo más seguro es actuar como
los demás? Algo más instruidos, si se quiere, y abusando de las luces que han
adquirido, ¿no dirán con el ángel Jesrad, de Zadig, que no hay mal que por bien
no venga, y que pueden, a partir de ahí, entregarse al mal, ya que de hecho sólo
es una de las maneras de producir el bien? ¿No añadirán que es indiferente al
plan general que tal o cual sea preferentemente bueno o malo; que si el infortunio persigue a la virtud y la prosperidad acompaña al crimen, siendo ambas
cosas iguales para los proyectos de la naturaleza, es infinitamente mejor tomar
partido entre los malvados, que prosperan, ' que entre los virtuosos, que
fracasan? Así pues, es importante prevenir esos peligrosos sofismas de una
falsa filosofia; esencial demostrar que los ejemplos de virtud infortunada presentados a un alma corrompida, en la que permanecen sin embargo unos
cuantos buenos principios, pueden devolver esta alma al bien con tanta
seguridad como si se le hubiera mostrado en el camino de la virtud las palmas
más brillantes y las más halagüeñas recompensas. Es cruel, sin duda, tener que
describir un montón de infortunios abrumando a la mujer dulce y sensible que
mejor respeta la virtud, y por otra parte la afluencia de prosperidades sobre
quienes aplastan o mortifican a esa misma mujer. Pero si nace, no obstante, un
bien del cuadro de esas fatalidades, ¿sentiremos remordimientos por haberlas
ofrecido? ¿Podrá alguien molestarse por haber compuesto unos hechos de los
que se derivan para el sensato que lee con provecho la muy útil lección de la
sumisión a las órdenes de la Providencia, y la advertencia fatal de que, a
menudo, para devolvernos a nuestros deberes, el cielo golpea a nuestro lado al
ser que se nos antoja haber cumplido mejor los suyos?
Tales son los sentimientos que dirigirán nuestros trabajos, y en consideración a
esos motivos pedimos indulgencia al lector por los sistemas erróneos que
aparecen en boca de varios de nuestros personajes, y por las situaciones a
veces algo fuertes que, por amor a la verdad, hemos tenido que colocar ante sus
ojos.
La señora condesa de Lorsange era una de esas sacerdotisas de Venus cuya
fortuna es obra de una bonita cara y de una mala conducta, y cuyos títulos, por
pomposos que sean, sólo se encuentran en los archivos de Citeres, forjados por
la impertinencia con que los toma, y mantenidos en la necia credulidad que los
concede: morena, hermoso talle, ojos con una singular expresión; con esta
incredulidad muy de moda, que, confiriendo un atractivo más a las pasiones,
hace buscar con mayor ahínco a las mujeres en quienes se supone; un poco
malvada, sin principio alguno, no viendo mal en nada, y sin embargo sin la
suficiente depravación en el corazón como para haber extinguido la sensibilidad;
orgullosa, libertina: así era la señora de Lorsange.
Esta mujer había recibido, no obstante, la mejor educación: hija de un
importantísimo banquero de París, había sido educada con una hermana
llamada Justine, tres años menor que ella, en una de las más famosas abadías
de esta capital, donde hasta las edades de doce y quince años, ningún consejo,
ningún maestro, ningún libro, ningún talento habían sido negados a ambas
hermanas.
En esta época, fatal para la virtud de las dos jóvenes, todo lo perdieron en un
solo día: una espantosa bancarrota precipitó a su padre en una situación tan
cruel que murió de pena. Su mujer le siguió un mes después a la tumba. Dos
parientes fríos y lejanos deliberaron acerca de lo que harían con las jóvenes
huérfanas; la parte que a cada una le correspondía de la herencia, mermada por
las deudas, escasamente llegaba a cien escudos. Como nadie se preocupaba
de su custodia, les abrieron la puerta del convento, les entregaron su dote y las
dejaron libres de ser lo que quisieran.
La señora de Lorsange, entonces llamada Juliette, y de un carácter e
inteligencia prácticamente tan formados como a los treinta años ––edad que
alcanzaba en el momento que arranca la historia que vamos a relatar––, sólo
pareció sensible al placer de ser libre, sin meditar un instante en las crueles
desgracias que habían roto sus cadenas. A Justine, con doce años de edad
como ya hemos dicho, su carácter sombrío y melancólico le hizo percibir mucho
mejor todo el horror de su situación. Dotada de una ternura y una sensibilidad
sorprendentes, en lugar de la maña y sutileza de su hermana sólo contaba con
una ingenuidad y un candor que presagiaba que cayera en muchas trampas.
Esta joven sumaba a tantas cualidades una fisonomía dulce, absolutamente
diferente de aquella con que la naturaleza había embellecido a Juliette; de igual
manera que se percibía el artificio, la astucia, la coquetería en los rasgos de
ésta, se admiraba el pudor, la decencia y la timidez en la otra; un aire de virgen,
unos grandes ojos azules, llenos de sentimiento y de interés, una piel deslumbrante, un talle grácil y flexible, una voz conmovedora, unos dientes de marfil y
los más bellos cabellos rubios, así era el retrato de esta encantadora menor,
cuyas gracias ingenuas y rasgos delicados superan nuestros pinceles.
Les dieron a ambas veinticuatro horas para abandonar el convento, dejándoles
la tarea de instalarse, con sus cien escudos, donde se les antojara. Juliette,
encantada de ser su propia dueña, quiso por un momento enjugar las lágrimas
de Justine, viendo después que no lo conseguiría, comenzó a reñirla en vez de
consolarla; le dijo, con una filosofía muy superior a su edad, que en este mundo
sólo había que afligirse por lo que nos afectaba personalmente; que era posible
encontrar en sí misma unas sensaciones fisicas de una voluptuosidad harto
intensa como para poder apagar todos los afectos morales cuyo choque podría
ser doloroso; que era absolutamente esencial poner en práctica este
procedimiento dado que la verdadera sabiduría consistía infinitamente más en
doblar la suma de los placeres que en multiplicar la de las penas... En una
palabra, que nada había que no se debiera hacer para borrar en uno mismo esta
pérfida sensibilidad, de la que únicamente se aprovechan los demás, mientras
que a uno sólo le aporta pesares. Pero difícilmente se endurece un buen corazón, pues resiste a los razonamientos de una mala cabeza, consolándose en
sus propios goces de las falsas brillanteces de una mente instruida.
Utilizando otros recursos, Juliette dijo entonces a su hermana que, con la edad
y la cara que una y otra tenían, era imposible que se murieran de hambre. Citó a
la hija de una de sus vecinas, quien, habiéndose escapado de la casa paterna,
estaba hoy ricamente mantenida y mucho más dichosa, sin duda, que si hubiera
seguido en el seno de su familia; que había que dejar de creer que era el
matrimonio lo que hacía feliz a una joven; que, cautiva bajo las leyes del
himeneo, sólo tendría, a cambio de muchos malos humores que soportar, una
levísima dosis de placeres; mientras que, entregadas al libertinaje, podrían
siempre asegurarse del humor de los amantes, o consolarse de él mediante el
número de éstos.
Justine sintió horror de tales discursos; dijo que prefería la muerte a la
ignominia y, pese a las nuevas peticiones que le formuló su hermana, se negó
insistente mente a vivir con ella en cuanto la vio decidida a una conducta que la
hacía estremecerse.
Por consiguiente, las dos jóvenes se separaron, sin ninguna promesa de volver
a verse, dado que sus intenciones se revelaban tan diferentes. Juliette que,
según pretendía, se convertiría en una gran dama, ¿accedería a recibir a una
muchacha cuyas inclinaciones, virtuosas pero humildes, podrían deshonrarla? Y
por su parte, ¿Justine aceptaría poner en peligro sus costumbres con la
compañía de una criatura perversa, que acabaría siendo víctima de la crápula y
del desenfreno público? Ambas se dieron, pues, un eterno adiós, y ambas abandonaron el convento al día siguiente.
Mimada desde su infancia por la costurera de su madre, Justine cree que esta
mujer será sensible a su desdicha; la visita, le comunica sus infortunios, le pide
trabajo... Pero casi no la reconoce y la despiden duramente.
––¡Oh, cielos! ––dice la pobre criatura––, íes preciso que los primeros pasos
que doy por el mundo estén ya marcados por la desgracia! Esta mujer me quería
antes, ¿por qué me rechaza hoy? ¡Ay!, porque soy huérfana y pobre; porque ya
no tengo recursos en el mundo, y sólo se aprecia a las personas por las ayudas
y los agrados que se espera recibir de ellas.
Justine, llorosa, visita a su sacerdote; le describe su estado con el enérgico
candor de su edad... Llevaba un vestidito blanco; sus hermosos cabellos
descuidadamente recogidos bajo una gran cofia; su seno apenas insinuado,
oculto debajo de dos o tres varas de gasa; su linda cara algo pálida a causa de
las penas que la devoraban; algunas lágrimas caían de sus ojos y les conferían
aún mayor expresión.
––Me veis, señor... ––le dijo al santo eclesiástico––, sí, me veis en una
situación muy lamentable para una joven; he perdido a mi padre y mi madre... El
cielo me los arrebata en la edad en que más necesitaba su ayuda... Han muerto
arruinados, señor; no tenemos nada... Eso es todo lo que me han dejado ––
prosiguió, mostrando sus doce luises––... y ni un rincón donde reposar mi pobre
cabeza... Os apiadaréis de mí, ¿verdad, señor? Sois ministro de la religión, y la
religión siempre fue la virtud de mi corazón; en nombre del Dios que adoro y del
que sois la voz, decidme, como un segundo padre, ¿qué debo hacer... qué tengo
que ser?
El caritativo sacerdote contestó, examinando a Justine, que la parroquia estaba
muy cargada; que era difícil que pudiera hacerse cargo de nuevas limosnas,
pero que, si Justine quería servirle, si quería trabajar duro, siempre habría en su
cocina un pedazo de pan para ella. Y, mientras le decía eso, el intérprete de los
dioses le había pasado la mano bajo la barbilla, dándole un beso excesivamente
mundano para un hombre de Iglesia. Justine, que le había entendido demasiado
bien, le rechazó diciéndole:
––Señor, yo no os pido limosna ni un puesto de criada; hace demasiado poco
que he abandonado un estado por encima del que puede hacer desear esas dos
mercedes para verme reducida a implorarlas; solicito los consejos que mi
juventud y mis desgracias necesitan, y queréis hacérmelos comprar tal vez
demasiado caros.
El pastor, avergonzado de verse descubierto, rápidamente expulsó a la joven
criatura, y la desdichada Justine, dos veces rechazada en el primer día en que
se vio condenada al aislamiento, entra en una casa en la que ve un cartel,
alquila un pequeño apartamento amueblado en la quinta planta, lo paga de
antemano, y en él se entrega a unas lágrimas aún más amargas por lo sensible
que es y porque su pequeño orgullo acaba de ser cruelmente maltratado.
¿Se nos permitirá abandonarla por algún tiempo aquí, para regresar a Juliette,
y para explicar cómo, del simple estado del que la vimos salir, y sin tener más
recursos que su hermana, llegó a ser, sin embargo, en quince años, mujer con
título, propietaria de una renta de treinta mil libras, bellísimas joyas, dos o tres
casas tanto en la ciudad como en el campo, y, por el instante, el corazón, la
fortuna y la confianza del señor de Corville, consejero de Estado, hombre del
mayor crédito y ministro en ciernes? No hay la menor duda de que su carrera fue
espinosa: esas damiselas prosperan gracias al aprendizaje más vergonzoso y
más duro; y una que ahora está en el lecho de un príncipe todavía lleva
seguramente encima las marcas humillantes de la brutalidad de los libertinos
entre cuyas manos la arrojaron su juventud e inexperiencia.
Al salir del convento, Juliette buscó a una mujer de la que había oído hablar a
una joven amiga vecina; pervertida como ella deseaba ser y pervertida por
aquella mujer, la aborda con su hatillo bajo el brazo, una levita azul muy
desordenada, los cabellos sueltos, la más bonita cara del mundo, si es cierto
que ante determinados ojos la indecencia pueda ser atractiva; cuenta su historia
a esta mujer, y le suplica que la proteja como ha hecho con su antigua amiga.
––¿Qué edad tienes? ––le pregunta la Duvergier.
––Quince años dentro de unos días, señora ––contestó Juliette.
––Y jamás ningún mortal... ––prosiguió la matrona.
––¡Oh no, señora!, se lo juro ––replicó Juliette.
––Pero es que a veces en esos conventos ––dijo la vieja––... un confesor, una
religiosa, una compañera... Necesito pruebas seguras.
No tiene usted más que buscarlas, señora ––contestó Juliette sonrojándose.
Y proveyéndose la dueña de unos lentes, y después de haber examinado
minuciosamente las cosas por todos los lados:
––Vamos ––le dijo a la joven––, bastará con que te quedes aquí, prestes
mucha atención a mis consejos, presentes un gran fondo de complacencia y de
sumisión con mis clientes, limpieza, economía, franqueza conmigo, habilidad
con tus compañeras y astucia con los hombres, y antes de diez años te pondré
en situación de retirarte a un tercero con una cómoda, dos habitaciones, una
criada; y el arte que habrás adquirido en mi casa te servirá para procurarte el
resto.
Hechas estas recomendaciones, la Duvergier se apodera del hatillo de Juliette;
le pregunta si tiene dinero y, como ésta le confiesa con excesiva sinceridad que
tenía cien escudos, la querida mamá se los confisca asegurando a su nueva
pensionista que invertirá este pequeño capital en la lotería para ella, pero que no
conviene que una joven tenga dinero.
––Es ––le dice–– un medio de hacer el mal, y en un siglo tan corrompido una
muchacha buena y bien nacida debe evitar cuidadosamente cuanto pueda
arrastrar la hacia alguna trampa. Te lo digo por tu bien, pequeña ––añadió la
dueña––, y debes agradecerme lo que hago. Acabado este sermón, la nueva es
presentada a sus compañeras; le indican su habitación en la casa, y a partir del
día siguiente sus primicias están en venta.
En cuatro meses, la mercancía es vendida sucesivamente a cerca de cien
personas; unas se contentan con la rosa, otras más delicadas o más depravadas
(pues la cuestión no está zanjada) quieren abrir el capullo que florece al lado. En
cada ocasión, la Duvergier encoge, reajusta, y durante cuatro meses son
siempre las primicias lo que la bribona ofrece al público. Al término de este
espinoso noviciado, Juliette alcanza finalmente la condición de hermana
conversa; a partir de este momento, es oficialmente admitida como pupila de la
casa, y comparte sus penas y sus beneficios. Otro aprendizaje: si en la primera
escuela, con escasas excepciones, Juliette ha servido a la naturaleza, olvida sus
leyes en la segunda y corrompe por entero sus costumbres; el triunfo que ve
cómo obtiene el vicio degrada por completo su alma; siente que, nacida para el
crimen, por lo menos debe llegar al mayor de ellos y renunciar a languidecer en
un estado subalterno que, haciéndole cometer las mismas faltas, envileciéndola
igualmente, no le acarrea, ni mucho menos, el mismo beneficio. Gusta a un
anciano caballero muy libertino que, en un principio, sólo la reclama
esporádicamente; ella posee el arte de hacerse mantener magníficamente por
él; aparece finalmente en los espectáculos, en los paseos, al lado de las figuras
de la orden de Citeres; la miran, la citan, la envidian, y la inteligente criatura
sabe hacerlo tan bien que en menos de cuatro años arruina a seis hombres, el
más pobre de los cuales tenía cien mil escudos de renta. No necesitaba más
para crearse una reputación; la ceguera de la gente de mundo es tal que cuanta
mayor deshonestidad ha demostrado una de esas criaturas, más deseosos
están de constar en su lista; parece que el grado de su envilecimiento y de su
corrupción se convierte en la medida de los sentimientos que se atreven a
mostrar por ella.
Juliette acababa de alcanzar sus veinte años cuando un tal conde de
Lorsange, gentilhombre angevino, de unos cuarenta años de edad, se enamoró
tanto de ella que decidió darle su apellido: le reconoció doce mil libras de renta,
le aseguró el resto de su fortuna si moría antes que ella; le dio una casa,
servicio, distinción, y una especie de consideración en la sociedad que en dos o
tres años consiguió hacer olvidar sus comienzos.
Fue entonces cuando la desdichada Juliette, olvidando todos los sentimientos
de su nacimiento y de su buena educación, pervertida por malos consejos y
libros peligrosos, apresurada por disfrutar a solas, llevar un nombre y ninguna
cadena, osó entregarse a la culpable idea de abreviar los días de su marido.
Una vez concebido este odioso proyecto, lo mimó y lo consolidó desafortunadamente en uno de esos momentos peligrosos en que las acciones
físicas se ven impelidas por los errores de la moral; instantes en que no nos
negamos a casi nada ni nada se opone a la irregularidad de las ansias o a la
impetuosidad de los deseos, y se aviva la voluptuosidad recibida en proporción a
la cantidad de los frenos que rompe, o a su pureza. Desvanecido el sueño, si
nos volviéramos buenos, el inconveniente seria insignificante, sólo se trataría de
la historia de los errores de entendimiento; sabemos perfectamente que no
ofenden a nadie, pero, desgraciadamente, se llega mas lejos. ¿Qué significará –
–nos atrevemos a preguntarnos––, la realización de esta idea, si su mera
presencia nos exalta, nos emociona tan intensamente? Entonces damos vida a
la maldita quimera, y su existencia acaba siendo un crimen.
La señora de Lorsange lo ejecutó, afortunadamente para ella, con tanto
secreto que estuvo al amparo de cualquier persecución, y sepultó junto con su
esposo las huellas del espantoso delito que le precipitaba a la tumba.
Viéndose libre y condesa, la señora de Lorsange recuperó sus antiguos
hábitos; pero creyéndose algo en el mundo, puso en su conducta un tanto
menos de indecencia. Ya no era una muchacha mantenida, era una rica viuda
que daba estupendas cenas, a las que tanto nobles como burgueses les
encantaba ser admitidos; mujer decente en una palabra, pero que aun así se
acostaba por doscientos luises, y se entregaba por quinientos al mes.
Hasta los veintiséis años, la señora de Lorsange siguió haciendo brillantes
conquistas; arruinó a tres embajadores extranjeros, cuatro recaudadores de im
puestos, dos obispos, un cardenal y tres caballeros de las órdenes reales; pero
como es inusual pararse después de un primer delito, sobre todo cuando se ha
coronado felizmente, la desgraciada Juliette se denigró con dos nuevos
crímenes semejantes al primero; uno para robar a uno de sus amantes, que le
había confiado una suma considerable, ignorada por la familia de ese hombre, y
que la señora de Lorsange pudo ocultar gracias a esta espantosa acción; el otro,
para poseer cuanto antes un legado de cien mil francos que uno de sus adoradores le hacía en nombre de un tercero, encargado de devolver la cantidad
después de la defunción. A esos horrores, la señora de Lorsange juntaba tres o
cuatro infanticidios. El temor de estropear su bonito talle, el deseo de ocultar una
doble intriga, todo ello le hizo tomar la decisión de sofocar en su seno el fruto de
sus excesos; y esas fechorías, tan desconocidas como las anteriores, no fueron
óbice para que esta mujer artera y ambiciosa encontrara diariamente nuevas
víctimas.
Es cierto, por tanto, que la prosperidad puede acompañar la peor conducta, y
que en el mismo centro del desorden y de la corrupción, cuanto los hombres
denominan la felicidad puede esparcirse sobre la vida; pero que no nos alarme
esta cruel y fatal verdad; que el ejemplo de la desdicha, persiguiendo por
doquier a la virtud, como no tardaremos en ofrecer, no atormente más a las
personas honradas. Esta felicidad del crimen es engañosa, sólo aparente;
además del castigo reservado sin duda por la Providencia a quienes han seducido sus éxitos, ¿no alimentan en el fondo de sus almas un gusano que,
royéndolos incesantemente, les impide regocijarse con estos falsos fulgores, y
sólo deja en sus almas, en lugar de delicias, el recuerdo desgarrador de los
crímenes que les han llevado donde están? En cambio, el infortunado al que la
suerte persigue, tiene su corazón como consuelo, y los goces interiores que le
procuran sus virtudes le compensan muy pronto de la injusticia de los hombres.
Esa era, pues, la situación de la señora de Lorsange cuando el señor de
Corville, de cincuenta años de edad, gozando del crédito y de la consideración
que antes hemos descrito, decidió sacrificarse enteramente por esa mujer y
retenerla para siempre con él. Sea por las atenciones recibidas, sea por los
procedimientos empleados, o bien por la habilidad de la señora de Lorsange, el
señor de Corville lo había conseguido, y llevaba cuatro años viviendo con ella,
exactamente como con una esposa legítima, cuando la adquisición de una
bellísima finca cerca de Montargis les obligó a ambos a pasar algún tiempo en
esa provincia.
Un atardecer, en que la bondad de la temperatura les animó a prolongar su
paseo desde la propiedad que habitaban hasta Montargis, encontrándose
demasiado cansados para decidir volver tal como habían venido, se detuvieron
en la posada donde para la diligencia de Lyon, con la intención de enviar desde
ahí un hombre a caballo a buscarles un coche. Reposaban en una sala baja y
fresca, que daba al patio de esta casa, cuando la diligencia de la que acabamos
de hablar entró en la hospedería.
Es una diversión bastante natural contemplar cómo descienden los pasajeros
de una diligencia; es posible apostar por el tipo de personajes que salen de allí
y, si uno ha nombrado una ramera, un oficial, unos cuantos curas y un fraile,
puede estar casi siempre seguro de ganar. La señora de Lorsange se levanta, el
señor de Corville la sigue, y los dos se divierten viendo entrar en la posada al
traqueteado grupo. Parecía que ya no quedaba nadie en el coche cuando un
jinete de la gendarmería, bajando del pescante, recibió en sus brazos de uno de
sus compañeros, también situado en el mismo lugar, una joven de veintiséis a
veintisiete años, vestida con una mala chambra de india y envuelta hasta las
cejas por una gran manteleta de tafetán negro. Estaba maniatada como una
criminal, y tan débil, que seguramente habría caído si sus guardianes no la
hubieran sostenido. Ante el grito de sorpresa y de horror que suelta la señora de
Lorsange, la joven se gira, y deja ver junto al más bello talle del mundo, el rostro
más noble, más agradable, más interesante, todos los atractivos en suma más
placenteros, hechos mil veces aún más excitantes por la tierna y conmovedora
aflicción que la inocencia añade a los rasgos de la belleza.
El señor de Corville y su amante no pueden dejar de interesarse por la
miserable joven. Se acercan, preguntan a uno de los guardias qué ha hecho la
infortunada.
––Se la acusa de tres delitos ––contesta el jinete––: de asesinato, de robo y de
incendio; pero os confieso que mi compañero y yo jamás hemos conducido a un
criminal con tanta desgana; es la criatura más dulce, y aparentemente la más
honesta.
––¡Ya, ya! ––dijo el señor de Corville––, ¿no podría tratarse de uno de esos
errores habituales de los tribunales de segundo orden?... i.Y dónde se ha
cometido el delito?
––En una posada a pocas leguas de Lyon; la han juzgado en esta ciudad y,
siguiendo la costumbre, la trasladamos a París para la confirmación de su
sentencia, ya que volverá a Lyon para ser ejecutada.
La señora de Lorsange, que se había acercado y escuchaba este relato,
comentó al señor de Corville que desearía enterarse por boca de la propia joven
de la his toria de sus desdichas, y el señor de Corville, que compartía también el
mismo deseo, lo comunicó a los dos guardias presentándose ante ellos. Estos
no consideraron necesario oponerse. Decidieron que convenía pasar la noche
en Montargis; pidieron un alojamiento cómodo; el señor de Corville respondió de
la prisionera, la desataron; y cuando le hicieron tomar algunos alimentos, la
señora de Lorsange, que no podía dejar de sentir por ella el más vivo interés, y
que sin duda se decía a sí misma: «Esta criatura, tal vez inocente, es tratada, sin
embargo, como una criminal, mientras que alrededor de mí... que me he
manchado con crímenes y horrores, todo prospera», la señora de Lorsange,
digo, al ver a la pobre muchacha algo mejorada, algo consolada por las caricias
que se apresuraban a hacerle, le rogó que contara por qué acontecimiento, con
una apariencia tan dulce, se hallaba en una circunstancia tan funesta.
––Contaros la historia de mi vida, señora ––dijo la bella infortunada,
dirigiéndose a la condesa––, es ofreceros el ejemplo más sorprendente de las
desdichas de la inocencia, es acusar a la mano del cielo, es quejarse de las
voluntades del Ser Supremo, es una especie de rebelión contra sus sagrados
designios... No me atrevo...
Brotaron entonces abundantes lágrimas de los ojos de la interesante
muchacha y, después de haberlas dejado correr un instante, comenzó su relato
en los siguientes términos:
––Me permitiréis, señora, ocultar mi nombre y mi origen; sin ––ser ilustres,
fueron honrados, y en nada me destinaban a la humillación en la que me veis
reducida. Perdí muy joven a mis padres; creí que con la poca ayuda ––que me
habían dejado podría aguardar un empleo conveniente y, rechazando todos los
que no lo eran, me comí sin darme cuenta, en París, donde he nacido, lo poco
que poseía; cuanto más pobre me volvía, más despreciada era; cuanto más
apoyo necesitaba, menos confiaba en obtenerlo; pero de todas las durezas que
experimenté en los comienzos de mi infortunada situación, de todas las frases
horribles que me dirigieron, sólo os citaré lo que me ocurrió en casa del señor
Dubourg, uno de los más ricos comerciantes de la capital. La mujer en cuya
casa me alojaba me encaminó hacia él, pues su crédito y riquezas podían
suavizar seguramente el rigor de mi suerte. Después de una larga espera en la
antecámara de ese hombre, me hicieron pasar: el señor Dubourg, de cuarenta y
ocho años de edad, acababa de salir de la cama, envuelto en una bata flotante
que apenas ocultaba su agitación; se disponían a peinarle, ordenó que se
retiraran y me preguntó qué quería.
––¡Ay!, señor ––le contesté confusísima––, soy una pobre huérfana que
todavía no tiene catorce años y que ya conoce todos los grados del infortunio.
Imploro vuestra conmiseración, tened piedad de mí, os lo ruego.
Y entonces le detallé todos mis males, la dificultad de encontrar un trabajo,
quizás incluso la pena que sentía en buscarlo, al no haber nacido para ese
estado. La desgracia que había tenido, durante todo eso, de comerme lo poco
que tenía... La falta de trabajo. La esperanza que tenía de que él podría
facilitarme los medios de vivir. En suma, todo lo que dicta la elocuencia del
infortunio, siempre presta en un alma sensible, siempre remisa en la opulencia...
Después de haberme escuchado con escasa atención, el señor Dubourg me
preguntó si yo había sido siempre buena.
No estaría tan pobre ni tan preocupada, señor ––le contesté––, si hubiera
querido dejar de serlo.
––¿A título de qué ––me replicó a eso el señor Dubourg–– pretendes que las
personas ricas te ayuden si tú no les sirves para nada?
––¿Y a qué servicio se refiere usted, señor? ––contesté––. No pido otra cosa
que prestar aquello que la decencia y mi edad me permiten cumplir.
––Los servicios de una criatura como tú son poco útiles en una casa ––me
contestó Dubourg––. No tienes edad ni constitución para colocarte como pides.
Mejor harías en ocuparte de gustar a los hombres, y de trabajar en encontrar a
alguien que quiera ocuparse de ti. Esta virtud que tanto exhibes no sirve de nada
en el mundo; por mucho que te arrodilles ante sus altares, su inútil incienso no te
alimentará. La cosa que menos halaga a los hombres, aquella a la que prestan
menos atención, la que desprecian más soberanamente, es la decencia de
vuestro sexo: aquí sólo se aprecia, hija mía, lo que beneficia o lo que deleita. ¿Y
qué beneficio puede significar para nosotros la virtud de las mujeres? Son sus
desórdenes los que nos sirven y nos divierten, pero su castidad es lo que menos
nos interesa. En una palabra, cuando las personas de nuestra clase dan, sólo es
para recibir. Ahora bien, ¿cómo una chiquilla como tú puede agradecer lo que se
hace por ella si no es abandonando cuanto se quiera su cuerpo?
––¡Oh, señor! ––contesté con el corazón henchido de suspiros––. ¿Ya no
existe honradez ni beneficencia entre los hombres?
––Muy pocas ––replicó Dubourg––. Si se habla tanto de ellas, ¿cómo quieres
que existan? Estamos de vuelta de esta manía de ayudar a los demás
gratuitamente; se ha reconocido que los placeres de la caridad sólo eran goces
del orgullo y, como nada se disipa con mayor rapidez, se han querido
sensaciones más reales. Se ha visto que con una criatura como tú, por ejemplo,
era mucho mejor quedarse como anticipo con todos los placeres que puede
ofrecer la lujuria que con los muy fríos y muy futiles de aliviarla de manera
desinteresada. La reputación de un hombre liberal, caritativo, generoso, no es
nada comparada, en el instante en que mejor se disfruta, con el más ligero
placer de los sentidos.
––¡Oh, señor! ¡Con semejantes principios, es necesario pues que el
infortunado perezca!
––Qué más da, hay un exceso de súbditos en Francia. Con tal de que la
máquina tenga siempre la misma elasticidad, ¿qué le importa al Estado el mayor
o menor número de los individuos que la aprietan?
––Pero ¿creéis que los hijos, cuando son así maltratados, respetarán a sus
padres?
––¡¿Qué le importa a un padre el amor de unos hijos que le estorban?
––¡Sería mejor entonces que nos hubieran ahogado en la cuna!
––Probablemente. Es lo que se hace en muchos países; era la costumbre de
los griegos y es la de los chinos: allí los niños desgraciados son abandonados o
se les da muerte. ¿Para qué dejar vivir unas criaturas que ya no pueden contar
con la ayuda de sus padres, porque carecen de ellos, o porque no han sido
reconocidos, cuando en tal caso sólo sirven para sobrecargar al Estado con un
producto que ya le sobra? Los bastardos, los huérfanos, los niños deformes,
deberían ser condenados a muerte desde su nacimiento. Los primeros y los
segundos porque, al no tener a nadie que quiera o que pueda ocuparse de ellos,
manchan la sociedad con unas heces que un día u otro tiene que resultarle
funesta; y los otros porque no pueden resultarle de ninguna utilidad. Las dos
clases son para la sociedad como excrecencias de la carne que, alimentándose
del jugo de los miembros sanos, los degradan y los debilitan, o, si lo prefieres,
como esos vegetales parásitos que, juntándose a las plantas buenas, las
deterioran y las roen adaptándose su simiente nutritiva. A esas limosnas
destinadas a alimentar a semejante escoria, esas casas dotadas de todos los
lujos que se tiene la extravagancia de construirles, son abusos escandalosos.
¡Como si la especie de los hombres fuera tan escasa, tan preciosa que hubiera
que conservar hasta su más vil porción! Pero dejemos una política de la que no
debes de entender nada, hija mía: ¿por qué quejarse de su suerte cuando sólo
corresponde a uno mismo remediarla?
––¡A qué precio, santo cielo!
––Al de una quimera, algo que sólo tiene el valor que tu orgullo le atribuye. Por
lo demás ––prosiguió el bárbaro al mismo tiempo que se levantaba y abría la
puerta––, eso es todo lo que puedo hacer por ti. Consiente, o libérame de tu
presencia. No me gustan los mendigos...
Corrieron mis lágrimas, fue imposible retenerlas, y creeréis, señora, que en
lugar de enternecer a aquel hombre lo irritaron. Cierra la puerta y agarrándome
por el cuello del vestido, me dice brutalmente que me obligará a hacer a la
fuerza lo que no quiero concederle de buen grado. En este instante cruel, mi
desgracia me insufla valor. Me libero de sus manos y, abalanzándome hacia la
puerta, le digo mientras escapo:
––¡Hombre odioso, ojalá el cielo, tan gravemente ofendido por ti, te castigue un
día como mereces, por tu execrable crueldad! No eres digno ni de tus riquezas,
de las que haces tan vil uso, ni siquiera del aire que respiras en un mundo
manchado por tus barbaries. Me apresuré a contar a mi hospedera la acogida de
la persona a la que me había enviado, pero cual fue mi sorpresa al ver a esa
miserable abrumarme con reproches en lugar de compartir mi dolor.
––Miserable criatura ––me dijo encolerizada––, ¿imaginas que los hombres
son tan necios como para dar limosnas a unas muchachitas como tú, sin exigir el
interés de su dinero? El señor Dubourg es demasiado bueno por haberse
portado como lo ha hecho; en su lugar yo no te habría dejado salir de mi casa
sin haberme contentado. Pero ya que no quieres aprovechar las ayudas que te
ofrezco, arréglatelas como quieras. Me debes dinero: o me lo das mañana, o te
envío a la cárcel.
––Señora, tened piedad...
––Sí, sí, piedad... ¡Con la piedad uno se muere de hambre!
––Pero ¿qué queréis que haga?
––Volver a casa de Dubourg, satisfacerle y traerme dinero. Yo le veré y le
avisaré. Enmendaré, si puedo, tus tonterías. Le daré excusas tuyas, pero piensa
en comportarte mejor.
Avergonzada, desesperada, sin saber qué hacer, viéndome duramente
rechazada por todo el mundo, casi sin recursos, le dije a la señora Desroches
(era el nombre de mi hospedera) que estaba decidida a todo para satisfacerla.
Se fue a casa del financiero, y, a la vuelta, me dijo que lo había encontrado muy
irritado; que con mucho esfuerzo había conseguido inclinarlo a mi favor; que a
fuerza de súplicas había conseguido, sin embargo, convencerle de que volviera
a verme la mañana siguiente; pero que tuviera cuidado con mi conducta porque
si la desobedecía una vez más, ella misma se encargaría de hacerme encarcelar
de por vida.
Llegué a su casa muy turbada. Dubourg estaba a solas, en un estado aún más
indecente que la víspera. La brutalidad, el libertinaje, todas las características
del exceso estallaban en sus miradas hipócritas.
––Agradece a la Desroches ––me dice duramente–– que quiera en su favor
concederte por un instante mis bondades. Tienes que sentir lo indigna que eres
de ello después de tu conducta de ayer. Desnúdate, y si sigues ofreciendo la
más ligera resistencia a mis deseos, dos hombres te esperan en mi antecámara
para llevarte a un lugar del que no saldrás en toda tu vida.
––¡Oh, señor! ––digo llorando y precipitándome a las rodillas de aquel hombre
bárbaro––, cambiad de idea, os lo suplico. Mostraos generoso para ayudarme
sin exigir de mí lo que me cuesta tanto que os ofrecería mi vida antes que
someterme a ello... Sí, prefiero morir mil veces que infringir los principios que he
recibido en mi infancia... Señor, señor, no me obliguéis, os lo suplico. ¿Podéis
concebir la dicha en medio de disgustos y de lágrimas? ¿Os atrevéis a esperar
el placer donde sólo veréis repugnancias? Así que hayáis consumado vuestro
crimen el espectáculo de mi desesperación os colmará de remordimientos...
Pero las infamias a las que se entregaba Dubourg me impidieron continuar.
¿Cómo había podido creerme capaz de enternecer a un hombre que ya
encontraba en mi propio dolor un acicate más a sus horribles pasiones?
¡Creeréis, señora, que inflamándose con los agudos acentos de mis lamentos,
saboreándolos con inhumanidad, el indigno se preparaba él mismo para sus
criminales tentativas! Se levanta, y mostrándose finalmente ante mí en un
estado en el que la razón triunfa raras veces, y en el que la resistencia del objeto
que la hace perder no es si no un alimento más al delirio, me agarra con
brutalidad, aparta impetuosamente los velos que todavía siguen ocultando
aquello de lo que arde por disfrutar. Sucesivamente, me injuria... me halaga...
me maltrata y me acaricia... ¡Oh, qué escena, Dios mío! ¡Qué mezcla increíble
de crueldad... de lujuria! ¡Parecía que el Ser Supremo quisiera, en esta primera
circunstancia de mi vida, grabar para siempre en mí todo el horror que yo debía
sentir por un tipo de delito del que debía nacer la afluencia de los males que me
amenazaban! Pero ¿debía de quejarme de ello entonces? No, sin duda; a sus
excesos debo mi salvación. Con menos desenfreno, yo habría sido una
muchacha manchada. Los ardores de Dubourg se apagaron en la efervescencia
de sus empresas, el cielo me vengó de las ofensas a las que el monstruo iba a
entregarse, y la pérdida de sus fuerzas, antes del sacrificio, me preservó de ser
su víctima.
Con ello, Dubourg se volvió mas insolente. Me acusó de los daños de su
debilidad... Quiso repararlos con nuevos ultrajes y con invectivas aún más
mortificadoras. No hubo nada que no me dijera; nada que no intentara, nada que
la pérfida imaginación, la dureza de su carácter y la depravación de sus
costumbres no le hiciera emprender. Mi torpeza le impacientó; yo estaba lejos de
querer actuar, ya hacía mucho con prestarme: mis remordimientos no se han
extinguido... Sin embargo, no consiguió nada, mi sumisión dejó de enardecerle.
Por mucho que pasara sucesivamente de la ternura al rigor... de la esclavitud a
la tiranía... de la apariencia de la decencia a los excesos de la crápula, ambos
nos encontramos agotados, sin que, afortunadamente, él consiguiera recuperar
lo que debía para asestarme más peligrosos ataques. Renunció a ello, me hizo
prometer que volvería al día siguiente, y para obligarme con mayor seguridad
sólo quiso darme la cantidad que yo debía a la Desroches. Así que regresé a
casa de esa mujer, ultrajada por semejante aventura y totalmente decidida,
sucediera lo que sucediera, a no exponerme a ella por tercera vez. Se lo advertí
al pagarle, mientras echaba todo tipo de maldiciones sobre ese malvado capaz
de abusar tan cruelmente de mi miseria. Pero mis imprecaciones, lejos de atraer
sobre él la cólera de Dios, sólo consiguieron aportarle fortuna: ocho días
después, supe que el insigne libertino acababa de obtener del gobierno un cargo
de administrador general que aumentaba sus ingresos en más de cuatrocientas
mil libras de rentas. Yo me encontraba absorbida en las reflexiones que nacen
inevitablemente de semejantes inconsecuencias de la suerte, cuando un rayo de
esperanza pareció relucir un instante ante mis ojos.
La Desroches me dijo un día que finalmente había encontrado una casa en la
que me recibirían con placer, siempre que me portara bien.
––¡Gracias a Dios, señora! ––le dije, arrojándome entusiasmada a sus brazos–
–. Esta es la condición que yo misma pondría, ¡figuraos si la acepto con gusto!
El hombre al que debía servir era un famoso usurero de París, que se había
enriquecido no sólo prestando con fianza, sino también robando impunemente a
sus clientes siempre que no corriera ningún peligro en ello. Vivía en un segundo
piso de la Rue Quincampoix, con una mujer de cincuenta años, a la que llamaba
su esposa, y que era no menos malvada que él.
––Thérèse ––me dijo el avaro (ese era el nombre que yo había adoptado para
ocultar el mío)––, Thérèse, la primera virtud de mi casa, es la probidad. Si
alguna vez os lleváis de aquí la décima parte de un denario, os haré ahorcar, ya
veis, hija mía. El escaso bienestar del que disfrutamos mi mujer y yo, es el fruto
de nuestros inmensos trabajos y de nuestra perfecta sobriedad... ¡,Comes
mucho, pequeña?
––Unas cuantas onzas de pan al día, señor ––le contesté––, agua y un poco
de sopa, cuando soy tan afortunada de poder tomarla.
––¡Sopa, diantre, sopa! Oíd esto, amiga mía ––dijo el usurero a su mujer––,
asombraos ante los progresos del lujo: está buscando colocación, se muere de
hambre desde hace un año, y quiere comer sopa. Nosotros, que trabajamos
como galeotes, apenas la cocinamos una vez cada domingo. Hija mía, tendrás
tres onzas de pan al día, media botella de agua de río, un viejo traje de mi mujer
cada dieciocho meses, y tres escudos de sueldo al cabo del año, siempre que
estemos contentos de tus servicios, que tu economía responda a la nuestra, y
que finalmente hagas prosperar la casa con el orden y el arreglo. Tu trabajo es
poca cosa, se hace en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de fregar y limpiar tres
veces por semana este apartamento de seis habitaciones, de hacer las camas,
de contestar a la puerta, de empolvar mi peluca, de peinar a mi mujer, de cuidar
del perro y de la cotorra, de fregar la cocina y la vajilla, de ayudar a mi mujer
cuando cocine, y de emplear cuatro o cinco horas al día en coser ropa, medias,
gorros y otras cositas de la casa. Ya ves que no es nada, Thérèse; te sobrará
mucho tiempo, te permitiremos utilizarlo por tu cuenta, siempre que seas buena,
hija mía, discreta y sobre todo ahorrativa, que es lo esencial.
Podéis imaginar fácilmente, señora, que había que estar en estado tan horrible
como en el que yo me hallaba para aceptar semejante empleo. No sólo había
infinitamente más trabajo del que mis fuerzas me permitían emprender, sino que
¿cómo podía yo vivir con lo que me ofrecían? Sin embargo, procuré no ofrecer
resistencia, y me instalé aquella misma noche.
Si mi cruel situación me permitiera divertiros un instante, señora, cuando sólo
debo pensar en enterneceros, me atrevería a contaros alguno de los rasgos de
avari cia de que fui testigo en aquella casa; pero a partir del segundo año me
aguardaba una catástrofe tan terrible que me resulta muy difícil detenerme en
unos detalles divertidos antes de relataros mis infortunios.
Sabréis, sin embargo, señora, que jamás había otra iluminación, en el
apartamento del señor Du Harpin que la que robaba a la farola felizmente
colocada frente a su habitación; jamás ninguno de los dos utilizaba ropa interior:
almacenaban la que yo cosía, no la tocaban en la vida; las mangas de la casaca
del señor, así como las del traje de la señora, llevaban un viejo par de manguitos
cosidos encima de la tela, que yo lavaba todos los sábados por la noche; nada
de sábanas, nada de toallas, para así evitar el lavado. En su casa jamás se
bebía vino, pues el agua clara, como decía la señora Du Harpin, es la bebida
natural del hombre, la más sana y menos peligrosa. Siempre que cortaban el
pan colocaban una cesta debajo del cuchillo, a fin de recoger las migas que
caían: les añadían puntualmente todos los restos que quedaban de las comidas,
y este manjar, frito el domingo con un poco de mantequilla, componía el yantar
de los días festivos. Nunca había que sacudir las ropas o los muebles, por miedo
a gastarlos, sólo rozarlos ligeramente con un plumero. Los zapatos del señor,
así como los de la señora, reforzados con hierro, eran los mismos que calzaron
el día de su boda. Pero una práctica mucho más extravagante era la que me
obligaban a hacer una vez por semana: había en el apartamento un gabinete
bastante grande cuyas paredes no estaban tapizadas; con un cuchillo tenía que
raspar una cierta cantidad de yeso de esas paredes, que luego pasaba por un
fino tamiz: el resultado de esta operación eran los polvos de tocador con que yo
cubría cada mañana tanto la peluca del señor como el moño de la señora. ¡Pero,
ay, ojalá hubiera querido Dios que ésas fueran las únicas torpezas a las que se
entregaban esos malvados! Nada hay más natural que el deseo de conservar los
bienes, pero no lo es tanto el de aumentarlos con los del prójimo. Y no tardé
mucho en descubrir que sólo así se enriquecía Du Harpin.
En el piso de arriba vivía una persona muy acomodada, que poseía unas
alhajas bastante bonitas, y cuyas pertenencias, sea a causa de la vecindad, sea
por haber pasado por las manos de mi amo, eran muy conocidas por él; le oía a
menudo lamentarse con su mujer de una cierta caja de oro de treinta a cuarenta
luises, con la que se habría quedado, decía, de haber sabido actuar con mayor
destreza. Para consolarse al fin de haber devuelto esa caja, el honrado señor Du
Harpin proyectó robarla, y a mí se me encargó la negociación.
Después de haberme hecho un gran discurso sobre la indiferencia del robo,
sobre la utilidad misma que ejercía en el mundo, ya que restablecía en él una
espe cie de equilibrio, que alteraba por completo la desigualdad de las riquezas;
sobre la escasez de los castigos, ya que estaba demostrado que de veinte
ladrones no perecían más de dos; después de haberme demostrado, con una
erudición de la que no habría creído capaz al señor Du Harpin, que el robo era
honrado en toda Grecia, que varios pueblos seguían admitiéndolo, favoreciéndolo y recompensándolo como una acción atrevida que demostraba tanto el valor
como la destreza (dos virtudes esenciales para cualquier nación guerrera); en
una palabra, después de haberme garantizado que, si era descubierta, su
crédito me salvaría de todo, el señor Du Harpin me entregó dos llaves falsas una
de las cuales debía abrir el apartamento del vecino y la otra el escritorio donde
se hallaba la caja en cuestión, y me rogó insistentemente que encontrara esa
caja, porque por un servicio tan esencial aumentaría mi sueldo en un escudo
durante dos años.
––¡Oh, señor! ––exclamé estremeciéndome ante su proposición––. ¿Cómo es
posible que un amo se atreva a corromper así a su criado? ¿Qué me impedirá
volver contra vos las armas que ponéis en mis manos, y qué podríais objetarme
si un día os hiciera víctima de vuestros propios métodos?
Du Harpin, confundido, se refugió en un torpe subterfugio: me dijo que sólo lo
había hecho con la intención de ponerme a prueba, que tenía mucha suerte de
haber resistido a sus proposiciones... que estaría perdida si hubiera sucumbido...
Me conformé con esta mentira, pero descubrí inmediatamente el error que había
cometido al responder con tanta firmeza: a los malhechores no les gusta
encontrar resistencia en quienes intentan seducir. No existe desdichadamente
un punto medio, en cuanto tienes la mala suerte de haber recibido sus
proposiciones: tienes que convertirte necesariamente en su cómplice ––lo cual
es peligroso––, o en su enemigo ––que todavía lo es más––. Con algo más de
experiencia, yo habría abandonado la casa a partir de ese instante, ¡pero ya
estaba escrito en el cielo que cada uno de mis gestos honestos sería
recompensado con nuevos infortunios!
El señor Du Harpin dejó pasar cerca de un mes, o sea más o menos hasta la
época del final del segundo año de mi estancia en su casa, sin decir palabra y
sin mostrar el más ligero resentimiento por el rechazo que había recibido, pero
una noche, cuando me retiraba a mi habitación para saborear unas horas de
reposo, oí de repente que abrían mi puerta, y vi, no sin terror, al señor Du Harpin
acompañado de un comisario y cuatro soldados de patrulla frente a mi cama.
––Cumplid con vuestro deber, señor ––dijo al hombre de la justicia––. Esta
desgraciada me ha robado un diamante de mil escudos. Lo encontraréis en su
aposento o entre sus ropas, el hecho es seguro.
––¿Robaros yo, señor? ––dije, saltando turbadísima de mi cama––. ¡Yo, santo
Dios! ¡Ay! ¿Quién mejor que vos sabe lo contrario? ¿Quién puede estar más
convencido que vos de cuánto me repugna esta acción y saber mejor la
imposibilidad de que yo la haya cometido?
Pero el señor Du Harpin, haciendo mucho ruido para que mis palabras no
fueran oídas, siguió ordenando los registros, y el maldito anillo apareció en mi
colchón. Ante pruebas de esta categoría, no había nada que replicar. Al instante
fui prendida, agarrotada y llevada a la cárcel, sin que me fuera posible hacer
escuchar una sola palabra en mi favor.
El proceso de una desdichada que carece de crédito y protección no lleva
mucho tiempo en un país donde se considera a la virtud incompatible con la
miseria, donde el infortunio es una prueba decisiva contra el acusado. En esa
cuestión, una injusta prevención lleva a creer que el que ha debido de cometer el
crimen, lo ha cometido; los sentimientos se miden por el estado en que se
encuentra el culpable; y a partir del momento que el oro o los títulos no
establecen su inocencia, la imposibilidad de que pueda ser inocente queda
entonces demostrada.*
* ¡Siglos venideros! Ya no veréis ese cúmulo de horrores y de infamias. (N. del
A.)
Por mucho que me defendiera, por mucho que ofreciera los mejores
argumentos al abogado de oficio que me dieron por un instante, mi amo me
acusaba, el dia mante había sido hallado en mi habitación: estaba claro que yo
lo había robado. Cuando quise mencionar el horrible proyecto del señor Du
Harpin, y demostrar que la desdicha que me sobrevenía sólo era el fruto de su
venganza y la consecuencia del deseo que tenía de deshacerse de una criatura
que, poseedora de su secreto, se convertía en su dueña, trataron mis protestas
de recriminación, me dijeron que el señor Du Harpin era reconocido desde hacía
más de veinte años como un hombre íntegro, incapaz de semejante horror. Fui
trasladada a la Conciergerie, donde me vi en la situación de tener que pagar con
mi vida el rechazo de participar en un crimen; iba a morir; sólo un nuevo delito
podía salvarme: la providencia quiso que el crimen sirviera, por lo menos una
vez, de égida a la virtud, que la preservara del abismo donde iba a arrojarla la
inepcia de los jueces.
Tenía a mi lado una mujer de unos cuarenta años, tan celebrada por su belleza
como por la variedad y cantidad de sus fechorías; la llamaban Dubois, y estaba,
al igual que la desdichada Thérése, en vísperas de su ejecución: sólo el método
preocupaba a los jueces. Habiéndose manifestado culpable de todos los
crímenes imaginables, estaban casi obligados a inventar para ella un suplicio
nuevo, o a hacerle sufrir uno del que está exento nuestro sexo. Yo había
inspirado una especie de interés en aquella mujer, interés criminal, sin duda, ya
que su fundamento era, como después supe, el extremo deseo de convertirme
en su prosélita.
Una noche, tal vez dos días antes de aquel en que ambas debíamos perder la
vida, la Dubois me dijo que no me acostara, y que con ella aguardase lo más
cerca posible de las puertas de la prisión.
––Entre las siete y las ocho ––prosiguió–– el fuego prenderá en la
Conciergerie, me he encargado de que así sea. Sin duda, muchas personas se
abrasarán, pero no importa, Thérèse ––se atrevió a decirme la malvada––. La
suerte de los demás no cuenta cuando se trata de nuestra propia salvación. Lo
seguro es que nos salvaremos; cuatro hombres, cómplices y amigos, se reunirán
con nosotras, y yo respondo de tu libertad.
Ya os he dicho, señora, que la mano del cielo que acababa de castigar mi
inocencia, sirvió al crimen favoreciendo a mi protectora. El fuego prendió, el
incendio fue horrible, hubo veintiuna personas abrasadas, pero nosotras
escapamos. Aquel mismo día llegamos a la choza de un cazador furtivo del
bosque de Bondy, íntimo amigo de nuestra banda.
––Ya estás libre, Thérèse ––me dijo entonces la Dubois––, ahora puedes
elegir el tipo de vida que te guste, pero si tuviera que darte un consejo, te diría
que renunciaras a unas prácticas virtuosas que, como ves, jamás te han
favorecido. Una delicadeza impropia te ha llevado a los pies del cadalso, un
crimen espantoso te salva de él: mira de qué sirven las buenas acciones en el
mundo, ¡y si vale la pena inmolarse por ellas! Eres joven y bonita, Thérèse: en
dos años yo me hago cargo de tu fortuna. Pero no imagines que te conduciré a
su templo por los senderos de la virtud: cuando alguien quiere abrirse paso, mi
querida muchacha, hay que emprender más de un oficio y servirse de más de
una intriga. Así que decídete, en esta choza no estamos seguras y tenemos que
irnos dentro de pocas horas.
––¡Oh, señora! ––le dije a mi bienhechora––, os debo grandes favores, y nada
mas lejos que querer olvidarlos. Me habéis salvado la vida, y es espantoso para
mí que haya sido gracias a un crimen. Creed que si hubiera tenido que
cometerlo, habría preferido mil muertes al dolor de participar en él. Soy
consciente de todos los peligros que he corrido por haberme abandonado a los
sentimientos honrados que siempre permanecerán en mi corazón. Pero sean
cuales sean, señora, las espinas de la virtud, las preferiré en cualquier momento
a los peligrosos favores que acompañan al crimen. Tengo grabados unos
principios religiosos que, gracias al cielo, no me abandonarán jamás. Si la
Providencia me hace penosa la carrera de la vida, es para compensarme de ello
en un mundo mejor. Esta esperanza me consuela, endulza mis penas, apacigua
mis quejas, me refuerza en la adversidad, y me lleva a desafiar todos los males
que Dios quiera enviarme. Esta alegría se apagaría inmediatamente en mi alma
si yo acabara por mancillarla con crímenes, y junto al temor de los castigos de
este mundo, me perseguiría la dolorosa visión de los suplicios del otro, que no
me abandonaría un instante en la tranquilidad que deseo.
––Son sistemas absurdos que no tardarán en llevarte al hospicio, hija mía ––
replicó la Dubois enarcando las cejas––. Créeme, deja de lado la justicia de
Dios, sus castigos o sus recompensas futuras. Todas esas tonterías sólo sirven
para que muramos de hambre. ¡Oh, Thérèse!, la dureza de los ricos legitima el
mal comportamiento de los pobres: que sus bolsas se abran a nuestras necesidades, que la humanidad reine en su corazón, y las virtudes podrán
establecerse en el nuestro; pero en tanto que nuestro infortunio, nuestra
paciencia para soportarlo, nuestra buena fe, nuestra servidumbre, sólo sirvan
para aumentar nuestros grilletes, nuestros crímenes son obra suya, y seríamos
muy tontos en negárnoslos cuando pueden aliviar el yugo con que su crueldad
nos sobrecarga. La naturaleza nos ha hecho nacer a todos iguales, Thérèse; si
la suerte se complace en estorbar este primer plan de las leyes generales, a
nosotros nos corresponde corregir sus caprichos y reparar, mediante nuestra
habilidad, las usurpaciones del más fuerte. Me gusta oír a la gente rica, a la
gente con título, a los magistrados, a los curas, ¡me gusta verles predicarnos la
virtud! Es muy difícil asegurarse contra el robo cuando se tiene tres veces más
de lo que hace falta para vivir; muy incómodo no concebir jamás el asesinato,
cuando se está rodeado de aduladores o de esclavos para quienes nuestras
voluntades son leyes; muy penoso, a decir verdad, ser moderado y sobrio,
cuando a cada hora se está rodeado de los manjares más suculentos; les cuesta
mucho ser sinceros, ¡cuando no tienen ningún interés en mentir!... Pero
nosotros, Thérèse, nosotros a quienes esta Providencia bárbara, con la que
cometes la locura de convertirla en tu ídolo, ha condenado a arrastrarnos por la
humillación como la serpiente por la hierba; nosotros, a los que se nos mira sólo
con menosprecio, porque somos pobres; a los que se tiraniza, porque somos
débiles; nosotros, cuyos labios sólo prueban la hiel, y cuyos pasos sólo
encuentran abrojos, ¡quieres que nos privemos del crimen cuando sólo su mano
nos abre la puerta de la vida, nos mantiene en ella, nos conserva en ella, y nos
impide perderla! ¡Quieres que perpetuamente sometidos y degradados, mientras
la clase que nos domina tiene para sí todos los favores de la Fortuna, nos
reservemos sólo la pena, el abatimiento y el dolor, la necesidad y las lágrimas, la
deshonra y el cadalso! No, Thérèse, no: o esta Providencia que tú reverencias
sólo merece nuestro desprecio, o no son éstas en absoluto sus voluntades.
Conócela mejor, hija mía, y convéncete de que si nos pone en situaciones en las
que el mal nos resulta necesario, y nos deja al mismo tiempo la posibilidad de
ejercerlo, es porque ese mal sirve tanto a sus leyes como el bien, y gana tanto
con uno como con el otro. Si nos ha creado a todos en el estado de la igualdad,
quien la altera no es más culpable que quien procura restablecerla. Ambos
actúan de acuerdo con los impulsos recibidos, ambos deben seguirlos y
disfrutar.
Confieso que si alguna vez me sentí perturbada fue por las seducciones de
esta mujer astuta, pero una voz, más fuerte que ella, combatía estos sofismas
en mi corazón. A ella me rendí y manifesté a la Dubois que estaba decidida a no
dejarme corromper jamás.
––¡Bien! ––me contestó––, haz lo que quieras. Te abandono a tu mala suerte.
Pero si alguna vez te atrapan y te llevan a la horca, destino del que probable
mente no podrás escapar, por esa fatalidad que salva inevitablemente al crimen
inmolando a la virtud, acuérdate por lo menos de no hablar jamás de nosotros.
Mientras razonábamos así, los cuatro compañeros de la Dubois bebían con el
cazador furtivo, y como el vino apresta el alma del malhechor a nuevos crímenes
y le hace olvidar los antiguos, al enterarse los malvados de mis resoluciones
decidieron convertirme en una víctima, ya que no podían tenerme como
cómplice. Sus principios, sus costumbres, el sombrío reducto en que estábamos,
la especie de seguridad en la que se creían, su borrachera, mi edad, mi
inocencia, todo les estimuló. Se alzan de la mesa, celebran consejo, consultan a
la Dubois, actitudes cuyo lúgubre misterio me hace estremecer de horror, y
toman el acuerdo de que tengo que prestarme inmediatamente a satisfacer los
deseos de los cuatro, de buen grado, o a la fuerza. Si lo hago de buen grado,
cada uno de ellos me pagará un escudo para mis propios usos; si tienen que
utilizar la violencia, lo harán igual, pero, para que el secreto quede mejor
guardado, me apuñalarán después de haberse solazado y me enterrarán al pie
de un árbol.
No necesito describiros el efecto que me causó esta cruel proposición, señora,
lo comprendéis fácilmente. Me arrojé a las rodillas de la Dubois, le imploré que
fuera por segunda vez mi protectora. La deshonesta criatura sólo se rió de mis
lágrimas.
––¡Oh, pero vamos! ––me dijo––, ¡vaya desgracia la tuya!... ¡,Cómo? ¿Te
estremeces ante la obligación de servir sucesivamente a cuatro buenos mozos
como éstos? ¡No sabes que hay diez mil mujeres en París que darían la mitad
de su oro o de sus joyas por ocupar tu lugar! Escucha ––añadió sin embargo
después de una breve reflexión––, yo tengo bastante dominio sobre esos
truhanes para conseguir tu perdón, siempre que te hagas digna de él.
––¡Ay, señora! ¿Qué debo hacer? ––exclamé llorando––. Ordenádmelo, estoy
dispuesta a todo. ––Seguirnos, alistarte con nosotros, y cometer los mismos
actos sin la más ligera repugnancia: sólo a este precio yo te libraré del resto.
Creí que no debía titubear. Al aceptar esta cruel condición, corría nuevos
peligros, de acuerdo, pero serían menos perentorios que éstos. Es posible que
pudiera prevenirlos, mientras que nada era capaz de sustraerme a los que me
amenazaban.
––Iré a todas partes, señora ––dije apresuradamente a la Dubois––, iré a todas
partes, os lo prometo. Sal
vadme de la furia de estos hombres, y no os abandonaré en toda mi vida.
––Hijos míos ––dijo la Dubois a los cuatro bandidos––, esta joven ya es de la
banda, yo la recibo y protejo en ella. Os suplico que no la violentéis. No la
asqueemos de su oficio desde el primer día. Ya veis que su edad y su aspecto
pueden sernos útiles, utilicémosla para nuestros intereses y no la sacrifiquemos
a nuestros placeres.
Pero las pasiones llegan a tener un grado de intensidad en el hombre en el que
ya nada puede retenerlas. Las personas que tenía enfrente eran incapaces de
atender a nada, me rodearon los cuatro, devorándome con sus miradas
inflamadas, amenazándome de una manera aún más terrible, dispuestos a
atraparme, dispuestos a inmolarme.
––Es preciso que pase por ahí ––dijo uno de ellos––, no podemos darle
cuartel, ¿o es que para formar parte de una banda de ladrones hay que dar
pruebas de virtud? ¿No nos será igual de útil desvirgada que virgen? Ya os dais
cuenta, señora, de que suavizo las expresiones. Atenuaré de igual manera las
descripciones, porque, ¡ay!, la obscenidad de su color es tal que vuestro pudor
sufriría con su crudeza tanto como mi timidez. Víctima dulce y temblorosa, ¡ay!,
yo me estremecía aterrorizada. Apenas tenía fuerzas de respirar. Arrodillada
ante los cuatro, a veces mis débiles brazos se levantaban para implorarles y
otras para conmover a la Dubois.
––Un momento ––dijo un tal «Corazón-de-Hierro» que parecía el jefe de la
banda, hombre de treinta y seis años, con la fuerza de un toro y apariencia de
sátiro––; un momento, amigos míos. Podemos contentar a todo el mundo. Como
la virtud de esta chiquilla le es tan preciosa, y, si como dice muy bien la Dubois,
esta cualidad, utilizada de otra manera, podría resultarnos necesaria, dejémosla.
Ahora es preciso que nos apacigüemos. No perdamos la calma, Dubois, porque
en el estado en que nos encontramos, es posible incluso que te degolláramos si
te opusieras a nuestros deseos.
Que Thérése se quede al instante tan desnuda como el día que vino al mundo,
y que se preste de ese modo a las diferentes posiciones que se nos antoje
exigirle, mientras, la Dubois apagará nuestros ardores y quemará el incienso en
esos altares cuya entrada nos niega esta criatura.
––¡Desnudarme! ––exclamé––. ¡Oh, cielos! ¿Qué me exigís? Cuando me vea
entregada de esta manera a vuestras miradas, ¿quién podrá asegurarme que...?
Pero «Corazón-de-Hierro», que no parecía de humor para mas concesiones ni
de retener sus deseos, me maltrató golpeándome de una manera tan brutal que
comprendí que la obediencia era la única solución. Se entregó en manos de la
Dubois, puesta por él más o menos en el mismo desorden que yo, y así que
estuve como él deseaba, después de hacerme colocar los brazos en el suelo, lo
que me dejaba en una posición parecida a un animal, la Dubois apagó sus
ardores acercando a una especie de monstruo exactamente a los peristilos de
uno y otro altar de la naturaleza, de tal modo que a cada sacudida ella tuvo que
golpear fuertemente estas partes con su mano abierta, al igual que antaño el
ariete las puertas de las ciudades asediadas. La violencia de los primeros
ataques me hizo recular; «Corazón-de-Hierro», enfurecido, me amenazó con
tratamientos más duros si me sustraía a aquéllos. La Dubois recibe la orden de
empujar con mayor fuerza, uno de esos libertinos sujeta mis hombros y me
impide tambalearme a causa de los empujones: son tan rudos que acabo magullada, y sin poder evitar ninguno.
––A decir verdad ––dijo «Corazón-de-Hierro» balbuceando––, en su lugar,
preferiría abrir las puertas que verlas así quebrantadas, pero si no quiere, no
asistiremos a su rendición... ¡Con fuerza... con fuerza, Dubois!...
Y el estallido de los fuegos de ese libertino, casi tan violento como el del rayo,
se aniquiló sobre las brechas que embistió sin llegarlas a entreabrir.
El segundo me hizo arrodillar entre sus piernas, y mientras la Dubois le
apaciguaba como al otro, dos acciones le ocupaban por entero: a veces
golpeaba con la palma abierta, pero de manera muy nerviosa, bien mis mejillas o
bien mi seno, y otras su boca impura hurgaba en la mía. Mi rostro y mi pecho se
volvieron al instante del color de la púrpura... Yo sufría, le pedía gracia, y las
lágrimas caían de mis ojos. Le irritaron; aumentó su esfuerzo. En ese momento,
me mordió la lengua, y las dos fresas de mis senos estaban tan magulladas que
me eché hacia atrás, pero algo me sujetaba. Me echaron sobre él, me sentí
abrazada con mayor fuerza por todas partes, y alcanzó el éxtasis...
El tercero me hizo subir a dos sillas alejadas, y sentándose debajo, excitado
por la Dubois colocada entre sus piernas, me obligó a agacharme hasta que su
boca quedara perpendicular al templo de la naturaleza. No podéis imaginaros,
señora, lo que este obsceno se atrevió a desear: con ganas o sin ellas, tuve que
satisfacer mis necesidades menores... ¡Santo cielo! ¡Qué hombre tan depravado
puede sentir un instante de placer en semejantes cosas!... Hice lo que quería, lo
inundé, y mi absoluta sumisión consiguió de ese malvado una ebriedad que
nada habría logrado sin esta infamia.
El cuarto me ató unos cordeles a todas las partes donde era posible fijarlos y
sostenía el ovillo en su mano, sentado a siete u ocho pies de mi cuerpo, fuertemente excitado por los manoseos y los besos de la Dubois. Yo estaba de pie,
y el salvaje aumentaba su placer tirando fuertemente de cada una de las
cuerdas. Me tambaleaba, perdía a cada instante el equilibrio, y él se extasiaba
con cada uno de mis traspiés. Al fin, tiró de todos los cabos a un tiempo, con
tanta precipitación, que caí al suelo a su lado. Ese era su único objetivo, y mi
frente, mi seno y mis mejillas recibieron las pruebas de un delirio que sólo debía
a esta manía.
Eso fue lo que soporté, señora, pero mi honor se vio por lo menos respetado,
aunque mi pudor no lo fuera. Algo más calmados, los bandidos hablaron de reanudar el camino, y aquella misma noche llegaron al Tremblay con la intención de
acercarse a los bosques de Chantilly, donde confiaban dar algunos buenos
golpes.
Nada igualaba mi desesperación al verme obligada a acompañarlos, y sólo lo
hice absolutamente decidida a abandonarlos en cuanto pudiera hacerlo sin
riesgos. Al día siguiente nos acostamos en los alrededores de Louvres, en unos
almiares. Yo quise ampararme en la Dubois, y pasar la noche a su lado, pero me
pareció que ella tenía la intención de dedicarla a una cosa distinta a preservar mi
virtud de los ataques que yo temía. La rodearon tres, y la abominable criatura se
entregó a los tres al mismo tiempo. El cuarto se acercó a mí, era el jefe.
––Hermosa Thérése ––me dijo––, confío en que no me negaras por lo menos
el placer de pasar la noche a tu lado. ––Y como se dio cuenta de mi
extraordinaria repugnancia, añadió––: No temas, charlaremos, y no haré nada
en contra de tu voluntad. Pero, Thérèse ––continuó abrazándome––, ¿no es una
gran insensatez tu pretensión de mantenerte pura con nosotros? Aunque llegáramos a consentirlo, ¿cómo compaginarlo con los intereses de la banda? Es
inútil que te lo ocultemos, querida niña, pero hemos pensado que, cuando
vivamos en las ciudades, cazaremos a nuestras víctimas con las trampas de tus
encantos.
––Pues bien, señor ––contesté––, ya que está claro que preferiré la muerte a
esos horrores, ¿para qué puedo serviros?, ¿por qué os oponéis a mi huida?
––Claro que nos oponemos a eso, ángel mío ––contestó «Corazón-deHierro»––, tienes que servir a nuestros intereses o a nuestros placeres. Tus
desgracias te impo nen ese yugo, debes sufrirlo. Pero ya sabes, Thérèse, que
no hay nada en el mundo que no tenga remedio. Atiéndeme, pues, y decide tú
misma tu suerte: accede a vivir conmigo, querida, consiente en pertenecerme y
te evitaré el triste papel que tienes adjudicado.
––¡Yo, señor! ––exclamé––, ¡convertirme en la querida de un...!
––Pronuncia la palabra, Thérèse, pronúnciala, de un bribón, ¿no es cierto? Lo
confieso, pero no puedo ofrecerte otros títulos. Ya puedes imaginarte que
nosotros no nos casamos. El himeneo es un sacramento, Thérèse, y puesto que
sentimos igual desprecio por todos, jamás nos acercamos a ninguno. Sin
embargo, razona un poco: en la inevitable necesidad en que te hallas de perder
lo que tanto quieres, ¿no es mejor sacrificarlo a un solo hombre, que se
convertirá a partir de entonces en tu apoyo y tu protector, que prostituirse a
todos?
––Pero ¿cómo es posible ––contesté–– que no haya otra solución?
––Porque estás en nuestras manos, Thérèse, y la razón del más fuerte
siempre es la mejor, como dijo hace tiempo La Fontaine. A decir verdad ––
prosiguió rápidamente––, ¿no es una ridícula extravagancia conceder, como tú
haces, tanto valor a la más banal de las cosas? ¿Cómo puede ser una
muchacha tan necia como para creer que la virtud depende de una mayor o
menor amplitud en una de las partes de su cuerpo? ¿Eh? ¿Qué puede importar
a los hombres o a Dios que esta parte esté intacta o ajada? Y te digo más: si la
intención de la naturaleza es que cada individuo cumpla aquí abajo las funciones
para las que ha sido formado, y la única razón de existir de las mujeres es servir
de goce a los hombres, resistir de ese modo a la función que te ha
encomendado es insultarla abiertamente. Es querer ser una criatura inútil para el
mundo y, por consiguiente, despreciable. Esta quimérica castidad, que desde tu
infancia han cometido la absurdidad de presentártela como una virtud y que,
muy lejos de ser útil a la naturaleza y a la sociedad, ultrajaba visiblemente a
ambas, no es más que una testarudez reprensible de la que una persona tan
inteligente como tú no debiera sentirse culpable. Pero no importa y sigue
escuchándome, querida muchacha, porque voy a demostrarte el deseo que
tengo de complacerte y de respetar tu debilidad. No tocaré, Thérèse, ese
fantasma cuya posesión tanto te deleita. Una muchacha tiene más de un favor
que conceder, y Venus puede ser celebrada en ella en más de un templo. Me
contentaré con el más mediocre. Ya sabes, querida, que al lado de los altares de
Cipris, hay un antro oscuro donde acuden a aislarse los Amores para seducirnos
con mayor energía; ese será el altar donde quemaré el incienso. Allí no hay el
menor inconveniente. Si los embarazos te asustan, Thérèse, de esa manera no
pueden producirse: tu bonito talle no se deformará jamás. Y las primicias que te
resultan tan dulces se conservarán sin quebranto, y sea cual sea el uso que de
ellas quieras hacer, podrás ofrecerlas puras. Nada puede traicionar a una
muchacha desde ese punto de vista, por rudos y múltiples que sean los ataques.
Así que la abeja ha libado el jugo, el cáliz de la rosa se cierra, y nadie es capaz
de imaginar que alguna vez haya podido entreabrirse. Hay muchachas que han
disfrutado diez años de esta manera, e incluso con varios hombres, y no por ello
han dejado de casarse después y pasado por intactas. ¡Cuántos padres, cuántos
hermanos, han abusado así de sus hijas o de sus hermanas, sin que ellas se
hayan vuelto menos dignas de sacrificar después su himeneo! ¡A cuántos
confesores también no ha servido esta misma ruta para solazarse, sin que los
padres tuvieran la menor idea! En una palabra, es el asilo del misterio, donde se
encadena a los Amores con los vínculos de la prudencia... ¿Tengo que decirte
más, Thérèse? Aunque este templo sea el más secreto, también es el más
voluptuoso. Ahí sólo se encuentra lo necesario para la felicidad, y la vasta
comodidad de su vecino está muy lejos de valer los excitantes atractivos de un
local que se alcanza con esfuerzo, y en el que te alojas con trabajo. Hasta las
mujeres ganan con ello, y aquellas a las que la razón obliga a conocer este tipo
de placeres, jamás lamentarán los otros. Pruébalo, Thérèse, pruébalo, y los dos
estaremos contentos.
––¡Oh, señor! ––contesté––, no tengo ninguna experiencia sobre ese terreno,
pero he oído decir que el extravío que preconizáis, señor, ultraja a las mujeres
de una manera aún más sensible... ofende más gravemente la naturaleza. La
mano del cielo se venga en este mundo, y Sodoma puede servir de ejemplo.
––¡Qué inocencia, querida, qué chiquillada! ––prosiguió el libertino––. ¿Quién
te ha enseñado estas cosas? Préstame un poco más de atención, Thérèse, y te
haré cambiar de idea. La pérdida de la semilla destinada a propagar la especie
humana, hija mía, es el único crimen posible. En este caso, si esta semilla ha
sido metida en nuestro cuerpo con el único fin de la propagación, acepto que
desviarla sea una ofensa. Pero si queda demostrado que al colocar esta semilla
en nuestros riñones, la naturaleza está muy lejos de haber tenido el objetivo de
emplearla por entero en la propagación, ¿qué más da, en este caso, Thérèse,
que se pierda en un lugar o en otro? El hombre que entonces la desvía no ocasiona mayor daño que la naturaleza, que tampoco la emplea. Ahora bien, estas
pérdidas de la naturaleza que a nosotros sólo nos corresponde imitar, ¿acaso no
se producen en muchísimos casos? En principio, la posibilidad de hacerlas es
una primera prueba de que no la ofenden en absoluto. Estaría en contra de
todas las leyes de la equidad y de la profunda sabiduría, que le reconocemos en
todo, que permitiera lo que la ofende. En segundo lugar, estas pérdidas son
ejecutadas cien y hasta cien millones de veces todos los días por ella misma.
Las poluciones nocturnas, la inutilidad de la semilla en la época de los
embarazos de la mujer, ¿no son pérdidas autorizadas por sus leyes? Las cuales
nos demuestran que, indiferente al destino de este licor al que cometemos la
estupidez de conceder tanta importancia, nos permite malgastarlo con la misma
despreocupación con que ella la practica todos los días; que tolera la propagación, pero siempre que la propagación entre en sus cálculos; que sí quiere
que nos multipliquemos, pero que, no ganando más en este acto que en su
contrario, la elección que nosotros hagamos le es indiferente; que, dejándonos
dueños de crear, de no crear o de destruir, no la contentaremos ni la
ofenderemos en mayor medida adoptando, ante una u otra opción, la que más
nos convenga; y que la que elijamos, al no ser más que el resultado de su poder
y de su acción sobre nosotros, es mucho más probable que le guste que
susceptible de ofenderle. Ah, puedes creer, Thérèse, que la naturaleza se
inquieta muy poco ante esos misterios a los que nosotros cometemos la
extravagancia de consagrarles un culto. Sea cual sea el templo en el que se sacrifica, si permite que el incienso arda en él, es que el homenaje no la ofende. El
mal uso o las pérdidas de la semilla que sirve para la reproducción, la extinción
de esta semilla cuando ha germinado, el aniquilamiento de este germen incluso
mucho tiempo después de su formación, todo eso, Thérèse, son crímenes imaginarios que no interesan para nada a la naturaleza, y de los que se ríe como de
todas nuestras instituciones que, con frecuencia, la ultrajan en lugar de servirla.
«Corazón-de-Hierro» se excitaba al exponer sus pérfidas máximas, y no tardé
en verle en el estado que tanto me había asustado la víspera. Quiso, para dar
más peso a la lección, juntar inmediatamente la práctica al precepto; y sus
manos, pese a mis resistencias, se perdían hacia el altar por donde el traidor
quería penetrar... ¿Tendré que confesároslo, señora? Pues bien, obcecada por
las seducciones de aquel malvado; contenta, al ceder un poco, de salvar lo que
parecía más esencial; sin pensar ni en las inconsecuencias de sus sofismas, ni
en lo que yo misma iba a arriesgar, ya que aquel deshonesto hombre, poseedor
de unas medidas gigantescas, ni siquiera tenía la posibilidad de visitar una mujer
en el lugar más permitido, y llevado por su maldad natural, no tenía seguramente
otro objetivo que el de lisiarme; con los ojos fascinados por todo eso, digo,
estaba a punto de abandonarme y, por virtud, convertirme en criminal; mis
resistencias se debilitaban; ya dueño del trono, el insolente vencedor sólo se
ocupaba de instalarse en él, cuando en el camino real se oyó el rumor de un
carruaje. «Corazón-de-Hierro» abandona al instante sus placeres por sus
deberes, reúne a sus gentes y vuela hacia nuevos crímenes. Poco después
oímos unos gritos, y los malvados, ensangrentados, regresan triunfantes y
cargados de trofeos.
Huyamos rápidamente ––dijo «Corazón-de-Hierro»––, hemos matado a tres
hombres, los cadáveres están en el camino y ya no hay seguridad para
nosotros.
Reparten el botín. «Corazón-de-Hierro» quiere que yo tenga mi parte.
Ascendía a veinte luises, y me fuerzan a tomarlos. Yo me estremezco ante la
obligación de conservar ese dinero; sin embargo, nos acucian, todos se
preparan y partimos.
Al día siguiente nos encontrábamos a resguardo en el bosque de Chantilly.
Durante la cena, contaron lo que les había valido su última operación, y evaluando sólo en doscientos luises la totalidad de la presa, uno de ellos dijo:
––¡A decir verdad, no valía la pena cometer tres asesinatos por una suma tan
pequeña!
––Calma, amigos míos ––contestó la Dubois––. No era por la cantidad por lo
que yo misma os he exhortado a no perdonar a esos viajeros, sino sólo por
nuestra seguridad. Son las leyes las culpables de estos crímenes, no nosotros:
mientras ajusticien tanto a los ladrones como a los asesinos, jamás se
cometerán robos sin asesinatos. Como los dos delitos se castigan en igual
medida, ¿por qué negarse al segundo si puede encubrir el primero? ¿De dónde
sacáis además ––prosiguió esta horrible criatura–– que doscientos luises no
valgan tres asesinatos? Siempre hay que calcular las cosas por la relación que
guardan con nuestros intereses. La pérdida de la vida de cada uno de los seres
sacrificados tiene un valor nulo en relación con nosotros. Probablemente no
daríamos ni un óbolo para que esos individuos siguieran vivos o en la tumba; por
consiguiente, si el interés más mínimo se nos ofrece con uno de los casos,
debemos sin ningún remordimiento decidirlo preferentemente a nuestro favor;
pues, ante una cosa totalmente indiferente, debemos, si somos prudentes y
podemos permitírnoslo, inclinarla claramente del lado que nos resulte ventajoso,
pasando por alto todo lo que en ella pueda perder el adversario, porque no hay
ninguna proporción razonable entre lo que nos afecta y lo que afecta a los
demás. Lo primero lo sentimos físicamente, lo segundo sólo moralmente, y las
sensaciones morales son engañosas mientras que la verdad sólo está en las
sensaciones físicas. Así, no sólo doscientos luises compensan los tres
asesinatos, sino que treinta sueldos también los habrían compensado, pues los
treinta sueldos nos habrían procurado una satisfacción que, aunque pequeña,
debe de todos modos afectarnos mucho más vivamente de lo que puedan
hacerlo los tres asesinatos, que para nosotros no son nada, y de cuya lesión
sólo nos llega un rasguño. La debilidad de nuestras voces, la ausencia de
reflexión, los malditos prejuicios en los que se nos ha educado, los vanos
terrores de la religión o de las leyes, eso es lo que frena a los necios en la
carrera del crimen, lo que les impide ir a lo grande. Pero todo individuo dotado
de fuerza y de vigor, provisto de un espíritu enérgicamente organizado, que se
prefiere, como es debido, a los demás, sabrá sopesar sus intereses en la
balanza de los propios, burlarse de Dios y de los hombres, desafiar la muerte y
despreciar las leyes; y totalmente convencido de que sólo a él debe referirlo
todo, sentirá que el número más amplio imaginable de lesiones ajenas, que no le
duelen fisicamente en absoluto, no puede ser comparado con el más leve de los
goces comprados con este conjunto increíble de fechorías. El placer le halaga,
está en su interior: el efecto del crimen no le afecta, está fuera de él. Ahora bien,
yo os pregunto ¿qué hombre razonable no preferirá lo que lo deleita a lo que le
es extraño, y no accederá a cometer esta cosa extraña que no le produce
ninguna molestia, para granjearse aquella que lo conmueve agradablemente?
––¡Oh, señora! ––dije a la Dubois, pidiéndole permiso para responder a sus
execrables sofismas––, ¿no os dais cuenta de que vuestra condena está escrita
en lo que se os acaba de escapar? Sólo a un ser tan poderoso como para no
tener que temer nada de los demás podrían convenir semejantes principios, pero
nosotros, señores, perpetuamente en el temor y la humillación, nosotros,
proscritos de todas las gentes honradas, condenados por todas las leyes,
¿debemos admitir estos sistemas que sólo pueden afilar contra nosotros la
espada que cuelga sobre nuestras cabezas? Si no nos encontráramos en esta
triste posición, si estuviéramos en el centro de la sociedad... si nos halláramos,
en fin, donde deberíamos hallarnos, sin nuestra mala conducta y sin nuestras
desdichas,
¿no
creéis
que
tales
máximas
podrían
resultarnos
más
convenientes? ¿Cómo queréis que no perezca aquel que, por un ciego egoísmo,
pretende luchar a solas contra los intereses de los demás? ¿Acaso la sociedad
no está autorizada a no soportar jamás en su seno al que se manifiesta en
contra de ella? Y el individuo que se aísla, ¿puede luchar contra todos?, ¿puede
vanagloriarse de vivir feliz y tranquilo si, por no aceptar el pacto social, no
consiente en ceder una pequeña
––
parte de su felicidad para garantizar la
restante? La sociedad sólo se sostiene mediante intercambios perpetuos de
favores, que son los vínculos que la cimentan; aquel que, en lugar de esos
favores, sólo ofrezca crímenes, deberá ser temido a partir de entonces, y será
necesariamente atacado, si es el más fuerte, y sacrificado por el primero al que
ofenda, si es el más débil; pero destruido en cualquier caso por la poderosa
razón que obliga al hombre a asegurar su reposo y a dañar a los que quieren
turbarlo. Esta es la razón que hace casi imposible la duración de las
asociaciones criminales: al oponer únicamente unas puntas aceradas a los
intereses de los demás, todos deben reunirse sin demora para mellar su aguijón.
Incluso entre nosotros, señora, me atrevo a añadir, ¿cómo os vanagloriaréis de
mantener la concordia cuando aconsejáis a cada uno que atienda únicamente
sus propios intereses? ¿Podréis a partir de entonces objetar algo justo a aquel
de nosotros que quiera apuñalar a los demás, y que lo haga, para hacerse sólo
él con la parte de sus compañeros? ¡Ay! ¡Qué mejor elogio de la virtud que la
prueba de su necesidad, incluso en una sociedad criminal... que la certidumbre
de que esa sociedad no se sostendría ni un momento sin la virtud!
––Eso que argumentas, Thérèse, sí que son sofismas terció «Corazón-deHierro»––, y no lo que había dicho la Dubois. No es en absoluto la virtud lo que
sostiene nuestras asociaciones criminales: es el interés, el egoísmo. Así que es
totalmente falso ese elogio de la virtud que has deducido de una hipótesis
quimérica. En absoluto es por virtud por lo que, creyéndome, como supongo, el
más fuerte de la banda, no apuñalo a mis camaradas para arrebatarles su parte;
es, más bien, porque, encontrándome solo, me privaría de los medios que
espero de su ayuda para asegurarme la fortuna. Este motivo es, igualmente, el
único que retiene su brazo en contra de mí. Ahora bien, como ves, Thérèse, este
motivo sólo es egoísta y no tiene la mas ligera apariencia de virtud. Dices que
quien quiere luchar a solas contra los intereses de la sociedad tiene que dar por
supuesto que perecerá. ¿No perecerá con mucha mayor seguridad si sólo tiene
para existir su miseria y el abandono de los demás? Lo que llamamos interés de
la sociedad no es otra cosa que la suma de los intereses particulares reunidos,
pero sólo cediendo este interés particular se puede coincidir y colaborar con los
intereses generales. Ahora bien, ¿qué quieres que ceda el que no tiene nada? Si
lo hace, no me negaras que su error ha sido mucho mayor al dar infinitamente
más de lo que recibe, y en tal caso la desigualdad de la transacción debe
impedir que la cumpla. Atrapado en esta situación, lo mejor que puede hacer ese
hombre ¿no es alejarse de esta sociedad injusta para conceder los derechos a
una sociedad diferente que, situada en la misma posición que él, tenga interés
en combatir, con la reunión de sus pequeños poderes, el poder más amplio que
quería obligar al desdichado a ceder lo poco que tenía para no recibir nada de
los demás? Pero de ahí nacerá, me dirás, un estado de guerra perpetuo. ¡De
acuerdo! ¿Acaso no es el de la naturaleza? ¿El único que nos conviene
realmente? Todos los hombres nacieron aislados, envidiosos, crueles y
déspotas, deseosos de tenerlo todo y no ceder nada, y luchando incesantemente por mantener tanto su ambición como sus derechos. Llegó el legislador y
dijo: «Dejad de enfrentaros así; al ceder un poco de uno y otro lado, renacerá la
tranquilidad». Yo no censuro en absoluto la existencia de este pacto, pero
sostengo que hay dos tipos de individuos que jamás debieron someterse a él:
aquellos que, sintiéndose más fuertes, no tenían necesidad de ceder nada para
ser felices, y aquellos que, siendo los más débiles, tenían que ceder
infinitamente más de lo que se les otorgaba. Y el caso es que la sociedad sólo
está compuesta de seres débiles y de seres fuertes. Ahora bien, si el pacto tuvo
que disgustar a los fuertes y a los débiles, estaba claro que no convenía a la
sociedad, y el estado de guerra, que existía antes, debía resultar infinitamente
preferible, ya que dejaba a cada cual el libre ejercicio de sus fuerzas y de su
ingenio, de los que se veían privados por el pacto injusto de una sociedad, que
siempre quitaba demasiado a uno y jamás concedía suficiente a otro. Así que el
ser realmente sensato es aquel que, con el riesgo de reanudar el estado de
guerra que reinaba antes del pacto, se revuelve irrevocablemente contra él, lo
viola cuanto puede, convencido de que lo que obtendrá de estas lesiones
siempre será superior a lo que podrá perder, si es el más débil, pues también lo
era respetando el pacto: puede convertirse en el más fuerte violándolo y, si las
leyes lo devuelven a la clase de la que ha querido escapar, el mal menor es
perder la vida, que representa una desdicha infinitamente menor que la de vivir
en el oprobio y la miseria. Esas son, pues, las dos alternativas para nosotros: o
el crimen que nos hace felices, o el cadalso que nos impide ser desgraciados.
Pregunto si cabe titubear, hermosa Thérèse. ¿Descubrirá tu inteligencia un
razonamiento capaz de rebatir éste?
––¡Oh, señor! ––contesté con la vehemencia que da tener la razón––, hay mil,
pero, por otra parte, ¿debe ser esta vida el único objetivo del hombre? ¿Es algo
más que un pasaje del que cada uno de los peldaños que recorre debe, si es
razonable, conducirle a la felicidad eterna, premio garantizado de la virtud?
Supongo con vos (lo que, sin embargo, es raro y choca con todas las luces de la
razón, pero no importa), os concedo por un instante que el crimen pueda hacer
feliz en este mundo al malvado que se abandona a él: ¿imagináis que la justicia
de Dios no espera a este hombre deshonesto en el otro mundo para vengar lo
que ha hecho en éste?... Ay, no creáis lo contrario, señor, no lo creáis ––añadí
sollozando––, es el único consuelo del infortunado, no se lo arrebatéis; cuando
los hombres nos abandonan, ¿quién nos vengará si no es Dios?
––¿Quién? Nadie, Thérèse, nadie en absoluto. No es de ningún modo
necesario que el infortunio sea vengado. Tú te ufanas de ello porque lo deseas,
esta idea te consuela, pero no por ello es menos falsa. Más aún, es esencial que
el infortunado sufra; su humillación y sus dolores figuran entre las leyes de la
naturaleza, y su existencia es útil al plan general, tanto como la de la
prosperidad de quien lo aplasta. Esta es la verdad, que debe sofocar el
remordimiento tanto en el alma del tirano como en la del malhechor. Que no se
coarte, que se entregue ciegamente a cuantas maldades se le ocurran: la voz de
la naturaleza sólo le sugiere esta idea, el único modo posible con que ella nos
convierte en agentes de sus leyes. Cuando sus inspiraciones secretas nos
predisponen al mal, es porque el mal le es necesario, lo quiere, lo exige, porque
no siendo la suma de crímenes completa ni suficiente para las leyes del equilibrio, las únicas que la gobiernan, exige un mayor número de éstos para el
complemento de la balanza. Por consiguiente, que no se asuste ni se detenga
aquel cuya alma se sienta inclinada al mal; que lo cometa sin temor, en el
momento en que ha sentido su impulso: sólo resistiéndosele ofendería a la
naturaleza. Pero abandonemos por un instante la moral, ya que prefieres la
teología. Debes saber pues, joven inocente, que la religión en la que te amparas,
no siendo más que la relación del hombre con Dios, culto que la criatura creyó
deber rendir a su creador, quedó aniquilada en cuanto la propia existencia de tal
creador fue demostrada como quimérica. Los primeros hombres, asustados por
unos fenómenos que los impresionaron, tuvieron que creer necesariamente que
un ser sublime y desconocido por ellos había dirigido su marcha y su influencia.
Es propio de la debilidad suponer o temer la fuerza. La mente del hombre,
todavía demasiado infantil para buscar y para encontrar en el seno de la
naturaleza las leyes del movimiento, único resorte de todo el mecanismo que le
asombraba, creyó más simple suponer un motor a esta naturaleza que verla
motora de sí misma, y sin pensar que le costaría un esfuerzo mucho mayor
edificar y definir este amo gigantesco que buscar en el estudio de la naturaleza
la causa de lo que le sorprendía, admitió el ser soberano y le dedicó sus cultos.
A partir de ese momento, cada nación los compuso análogos a sus costumbres,
a sus conocimientos y a su clima. No tardaron en haber en la Tierra tantas
religiones como pueblos, tantos dioses como familias. Sin embargo, debajo de
todos esos ídolos era fácil reconocer al fantasma absurdo, fruto primero de la
ceguera humana. Lo vestían de diferente manera, pero siempre era lo mismo.
Ahora bien, dime, Thérèse: porque unos imbéciles construyan disparates sobre
la erección de una indigna quimera y sobre la manera de servirla, ¿hay que
deducir que el hombre sensato deba renunciar a la dicha segura y presente de
su vida? ¿Debe, como el perro de Esopo, abandonar el hueso a cambio de su
sombra, y renunciar a sus placeres reales a cambio de unas ilusiones? No,
Thérèse, no, Dios no existe: la naturaleza se basta a sí misma. No tiene ninguna
necesidad de autor. Este supuesto autor no es más que una descomposición de
sus propias fuerzas, más que lo que en la escuela llamamos una petición de
principios. Un Dios supone una creación, o sea un instante en el que no hubo
nada, o bien un instante en el que todo estuvo en el caos. Si uno u otro de esos
estados era un mal, ¿por qué tu Dios lo dejaba subsistir? Si era un bien, ¿por
qué lo cambia? Ahora bien, si es inútil, ¿puede ser poderoso? Y si no es
poderoso, ¿puede ser Dios? Si la naturaleza se mueve a sí misma, ¿de qué
sirve el motor? Y si el motor actúa sobre la materia moviéndola, ¿cómo no es
materia él mismo? ¿Puedes concebir el efecto del espíritu sobre la materia, y la
materia recibiendo el movimiento de un espíritu que carece en sí mismo de
movimiento? Examina por un instante, con frialdad, todas las cualidades
ridículas y contradictorias con que los fabricantes de esta execrable quimera se
han visto obligados a revestirla, y comprobaras que se destruyen y anulan
mutuamente; admitirás que este fantasma deificado, nacido del temor de unos y
de la ignorancia de todos, no es mas que una simpleza escandalosa, que no
merece de nosotros ni un instante de fe ni un minuto de examen; una miserable
extravagancia que repugna a la mente, que escandaliza el corazón, y que sólo
emergió de las tinieblas para volver a hundirse en ellas para siempre jamás.
»Así pues, no te inquietes, Thérèse, con la esperanza o el temor de un mundo
futuro, fruto de estas primeras mentiras, y deja sobre todo de considerarlos
como frenos para nosotros. Débiles porciones de una materia vil y bruta, cuando
muramos, es decir, en la reunión de los elementos que nos componen con los
elementos de la masa general, aniquilados para siempre cualquiera que haya
sido nuestro comportamiento, pasaremos durante un instante por el crisol de la
naturaleza para resurgir bajo otras formas, y eso sin que haya más prerrogativas
para el que ha incensado de manera insensata la virtud como para el que se ha
entregado a los más vergonzosos excesos, porque no hay nada que ofenda a la
naturaleza, y todos los hombres igualmente salidos de su seno, que han actuado
durante su vida a partir de sus impulsos, encontrarán después de su existencia
el mismo final y la misma suerte.
Me disponía a seguir contestando a estas espantosas blasfemias cuando el
rumor de un jinete se hizo oír cerca de nosotros. «¡A las armas!», exclamó
«Corazón-de-Hierro», más deseoso de poner en práctica sus sistemas que de
consolidar sus fundamentos. Vuelan... y al cabo de un instante traen a un
infortunado viajero al bosquecillo donde se hallaba nuestro campamento.
Interrogado acerca del motivo que le llevaba a viajar solo y tan de madrugada
por un camino aislado, y acerca de su edad y profesión, el caballero respondió
que se llamaba Saint-Florent, uno de los primeros negociantes de Lyon, que
tenía treinta y seis años, y regresaba de Flandes por unos asuntos relacionados
con su comercio; llevaba poco dinero encima pero sí muchos pagarés. Añadió
que su lacayo le había abandonado la víspera, y que, para evitar el calor, viajaba
de noche con la intención de llegar aquel mismo día a París, donde tomaría un
nuevo criado y concluiría una parte de sus negocios; si, además, seguía un
camino solitario, continuó, era porque, según creía, se había dormido sobre su
caballo y se había extraviado. Y dicho eso, pide la vida, ofreciendo a cambio
todo lo que poseía. Examinaron su cartera y contaron su dinero: la presa no
podía ser mejor. Saint-Florent llevaba cerca de medio millón pagable a su
presentación en la capital, unas cuantas joyas y alrededor de cien luises.
––Amigo ––le dijo «Corazón-de-Hierro», acercándole la punta de la pistola a
las narices––, comprenderéis que después de un robo semejante no podemos
dejaros en vida.
––¡Oh, señor! ––exclamé arrojándome a los pies de aquel malvado––, os lo
imploro, no me hagáis presenciar, el día de mi incorporación a la banda, el
horrible espectáculo de la muerte de este desdichado. Dejadle con vida, no me
neguéis el primer favor que os pido.
Y, recurriendo inmediatamente a una astucia bastante singular, a fin de
legitimar el interés que parecía sentir por aquel hombre, añadí calurosamente:
––El apellido que acaba de pronunciar el caballero me lleva a creer que es un
deudo bastante próximo. No os asombréis, señor ––añadí dirigiéndome al
viajero––, de encontrar una pariente en esta situación. Ya os lo explicaré más
adelante. Por esta razón ––seguí implorando de nuevo a nuestro jefe––, por esta
razón, señor, concededme la vida de este miserable. Agradeceré este favor con
la entrega mas absoluta a todo lo que pueda servir vuestros intereses.
––Ya sabes con qué condiciones puedo concederte el favor que me pides,
Thérèse ––me contestó «Corazón-de-Hierro»––, ya sabes lo que exijo de ti...
––Bien, señor, lo haré todo ––exclamé interponiéndome entre aquel
desdichado y nuestro jefe, siempre dispuesto a degollarlo...––. Sí, lo haré todo,
señor, lo haré todo, salvadle.
––Dejadlo con vida ––dijo «Corazón-de Hierro»––, pero que se enrole con
nosotros. Esta última cláusula es indispensable. No puedo hacer nada sin ella,
mis camaradas se opondrían.
El sorprendido comerciante no entendía nada del parentesco que yo
establecía, pero, al ver salvada la vida si aceptaba sus proposiciones, creyó que
no debía titu bear ni un instante. Le dejaron descansar y, como nuestra gente
sólo quería abandonar aquel lugar de día, «Corazón-de-Hierro» me dijo:
––Thérèse, recojo tu promesa, pero como esta noche estoy agotado descansa
tranquila al lado de la Dubois. Te llamaré cuando se haga de día, y si titubeas, la
vida de este bellaco me vengará de tu artimaña.
––Dormid, señor, dormid ––contesté––, y creed que ésta, a la que habéis
colmado de agradecimiento, no tiene más deseo que el de cumplir.
Nada más lejos de mis intenciones, pero si alguna vez creí permitido el
fingimiento era exactamente en esta ocasión. Nuestros bribones, llenos de una
confianza excesiva, siguen bebiendo y se duermen, dejándome en plena libertad
al lado de la Dubois que, borracha como los demás, no tardó en cerrar
igualmente los ojos.
Aprovechando entonces con vivacidad el primer momento del sueño de los
malvados que nos rodeaban, le dije al joven lionés:
––Señor, la más horrible de las catástrofes me ha arrojado a pesar mío entre
estos ladrones. Los detesto tanto como al instante fatal que me trajo a su banda.
La verdad es que no tengo el honor de ser pariente vuestra. He utilizado esta
treta para salvaros y escapar con vos, si os parece bien, de estos miserables. El
momento es propicio ––proseguí––, huyamos. Veo vuestra cartera, recojámosla;
renunciemos al dinero en metálico, está en sus bolsillos y no conseguiríamos
recuperarlo sin peligro. Vayámonos, señor, vayámonos. Ya veis lo que hago por
vos, me entrego a vuestras manos, tened piedad de mi suerte. No seáis, sobre
todo, más cruel que esta gente. Dignaos a respetar mi honor, os lo confío, pues
es mi único tesoro. Dejádmelo, ellos no me lo han arrebatado.
Me costaría trabajo describir el supuesto agradecimiento de Saint––Florent. No
sabía qué términos emplear para demostrármelo, pero no teníamos tiempo de
hablar: se trataba de huir. Me apodero diestramente de la cartera, se la doy y,
franqueando rápidamente el bosquecillo y abandonando el caballo, por miedo a
que el ruido que habría hecho despertara a nuestras gentes, nos dirigimos, con
diligencia, al sendero que debía sacarnos del bosque. Tuvimos la suerte de salir
de él cuando amanecía, y sin que nadie nos siguiera. Llegamos antes de las
diez de la mañana a Luzarches, y allí, al abrigo de cualquier temor, sólo
pensamos en descansar.
Hay momentos en la vida en que te consideras muy rico sin tener, no obstante,
nada de qué vivir: era el caso de Saint-Florent. Llevaba quinientos mil francos en
su cartera, y ni un escudo en su faltriquera. Esta reflexión le detuvo antes de
entrar en la posada...
––Tranquilícese, señor ––le dije al ver su apuro––, los ladrones que abandono
no me han dejado sin dinero. Ahí tenéis veinte luises, tomadlos, por favor,
utilizadlos y dad el resto a los pobres. Por nada en el mundo querría yo
conservar un oro adquirido mediante asesinatos. Saint––Florent, que fingía
delicadeza, pero que estaba muy lejos de tener la que yo le suponía, no quiso en
absoluto tomar lo que le ofrecí. Me preguntó qué proyectos tenía, me dijo que se
obligaba a cumplirlos, y que no deseaba otra cosa que quedar en paz conmigo.
––Os debo la fortuna y la vida, Thérèse ––añadió besándome las manos––.
¿Qué mejor puedo hacer que ofreceros la una y la otra? Aceptadlas, os lo ruego,
y permitid que el Dios del himeneo estreche los nudos de la amistad.
No sé bien si por presentimiento o simple frialdad, yo estaba tan lejos de creer
que lo que había hecho por aquel joven pudiera provocar tales sentimientos por
su parte, que le dejé leer en mi semblante el rechazo que no me atrevía a
expresar. Lo entendió, no insistió más, y se limitó a preguntarme únicamente
qué podía hacer por mí.
––Señor ––le dije––, si realmente mi actuación no carece de méritos a
vuestros ojos, os pido por toda recompensa que me llevéis con vos a Lyon, y
que allí me coloquéis en alguna casa honesta, donde mi pudor ya no tenga que
sufrir.
––Es lo mejor que podríais hacer ––contestó Saint-Florent––, y nadie mas
capacitado que yo para prestaros ese servicio: tengo veinte parientes en esa
ciudad.
Y el joven comerciante me rogó entonces que le contara las razones que me
llevaban a alejarme de París, donde le había dicho que había nacido. Lo hice
con tanta confianza como ingenuidad.
––Bien, si sólo es eso ––dijo el joven––, podré seros útil antes de llegar a
Lyon. No temáis nada, Thérèse, vuestro caso estará olvidado. Ya nadie os
buscará, y menos que en ningún lugar, seguramente, en el asilo donde voy a
colocaros. Tengo una pariente cerca de Bondy, vive en una campiña
encantadora de los alrededores. Estoy seguro de que sentirá un gran placer de
teneros a su lado; mañana os la presento.
Llena de agradecimiento a mi vez, acepto un proyecto que tanto me conviene.
Descansamos el resto del día en Luzarches, y al día siguiente nos proponemos
llegar a Bondy, que sólo está a seis leguas de allí. ––Hace buen tiempo ––me
dijo Saint-Florent––. Si os parece, Thérèse, nos dirigiremos a pie al castillo de mi
pariente. Le contaremos nuestra aventura, y creo que esta manera imprevista de
llegar despertará su interés hacia vos.
Muy alejada de sospechar las intenciones de aquel monstruo y de imaginar
que me ofrecía aún menos seguridad que la infame compañía que abandonaba,
lo acepto todo sin temor, sin ninguna repugnancia. Almorzamos y comemos
juntos. No se opone en absoluto a que para la noche tome una habitación
separada de la suya, y después de haber dejado pasar el mayor calor, segura
por lo que dice de que bastan cuatro o cinco horas para llegar a casa de su
pariente, abandonamos Luzarches y nos dirigimos a pie a Bondy.
Alrededor de las cinco de la tarde entramos en el bosque. Saint––Florent
todavía no se había descubierto ni por un instante: siempre la misma
honestidad, siempre el mismo deseo de demostrarme su agradecimiento. De
haber estado con mi padre, no me habría creído más segura. Las sombras de la
noche comenzaban a esparcir por el bosque aquella especie de horror religioso
que hace nacer simultáneamente el temor en las almas tímidas y el proyecto del
crimen en los corazones feroces. Sólo caminábamos por senderos, y yo delante.
Me vuelvo para preguntar a Saint––Florent si realmente hay que seguir esos
caminos apartados, si por casualidad no se ha extraviado, si cree, en fin, que
falta mucho para llegar.
––Ya hemos llegado, puta ––me contestó aquel malvado, arrojándome al suelo
de un bastonazo en la cabeza que me priva del conocimiento...
¡Oh, señora!, yo no sé lo que dijo ni lo que hizo aquel hombre; pero el estado
en que me encontré me obligó a saber hasta qué punto había sido su víctima.
Cuando recuperé el sentido era totalmente de noche; estaba al pie de un árbol,
al margen de todos los caminos, magullada, ensangrentada... deshonrada, se-
ñora. Esta era la recompensa por cuanto acababa de hacer por aquel
desalmado; y, llevando la infamia al máximo, el malvado, después de haber
hecho conmigo todo lo que había querido, después de haber abusado de todas
las maneras, hasta de aquella que más ultraja la naturaleza, se había llevado mi
bolsa... aquel mismo dinero que yo le había ofrecido tan generosamente. Había
desgarrado mis ropas, la mayoría estaban hechas girones a mi lado, iba casi
desnuda, y con varias partes de mi cuerpo ámoratadas. Podéis imaginaros mi
situación: rodeada de tinieblas, sin recursos, sin honor, sin esperanza, expuesta
a todos los peligros. Quise terminar con mis días: si me hubieran ofrecido un
arma, la habría empuñado y abreviado esta desdichada vida, que sólo me
ofrecía calamidades.
«¡Qué monstruo! ¿Qué le habré hecho yo», me decía, «para merecer por su
parte un trato tan cruel? Le salvo la vida, le devuelvo su fortuna, ¡me arrebata lo
que más quiero! ¡Hasta un animal salvaje hubiera sido menos cruel! ¡Oh
hombre, así eres cuando sólo atiendes a tus pasiones! Los tigres en el fondo de
los desiertos más salvajes se horrorizarían de tus fechorías.»
Unos minutos de abatimiento siguieron a mis primeros impulsos de dolor; mis
ojos, anegados en lágrimas, se elevaron maquinalmente al cielo; mi corazón se
lanzó a los pies del Maestro que lo habita... Aquella bóveda pura y brillante... el
silencio imponente de la noche... el terror que helaba mis sentidos... aquella
imagen de la naturaleza en paz, comparada con la alteración de mi alma
extraviada, todo esparce en mí un tenebroso horror del que no tarda en nacer la
necesidad de rezar. Me precipito a las rodillas de ese Dios poderoso, negado por
los impíos, esperanza del pobre y del afligido.
––Ser santo y majestuoso ––exclamé entre lágrimas––, tú que te dignas llenar
en este momento terrible mi alma de una alegría celestial, que, sin duda, me has
impedido atentar contra mis días, oh, mi protector y guía, aspiro a tus bondades,
imploro tu clemencia: contempla mi miseria y mis tormentos, mi resignación y
mis deseos. ¡Dios omnipotente! Tú sabes que soy inocente y débil, que he sido
traicionada y maltratada; he querido hacer el bien a ejemplo tuyo, y tu voluntad
me castiga. ¡Que se cumpla, oh, Dios mío! Amo todos sus sagrados efectos, los
Descargar el documento (PDF)
Marqués de Sade - Justine.pdf (PDF, 790 KB)
Documentos relacionados
Palabras claves relacionadas
mujer
naturaleza
cuando
instante
siempre
despues
habia
therese
senora
virtud
nosotros
dubois
senor
hombre
todos